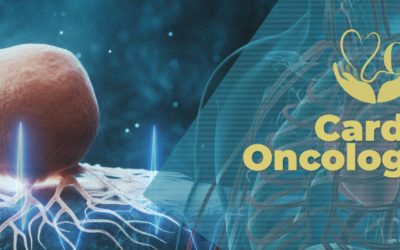Que ningún latido se nos escape: un pacto nacional por el corazón de Venezuela
Desde la sección de cardiología intervencionista del Instituto de Investigaciones Cardiovasculares de la ULA (IICV-ULA) y el Instituto Educardio, escuchamos a diario la urgencia de un país que late con dificultad. En la sala de hemodinamia luchamos contra el tiempo para devolver perfusión; en el aula y en la comunidad insistimos en prevención, acceso a medicamentos esenciales y una Atención Primaria que funcione todos los días para todas las personas. En su 25.º aniversario (2000–2025), el Día Mundial del Corazón nos convoca bajo un mensaje claro —DON’T MISS A BEAT— para que ningún latido se nos escape por fallas evitables del sistema (1).
A escala global, las enfermedades cardiovasculares (ECV) siguen siendo la principal causa de muerte, con alrededor de 20 millones de defunciones anuales, una fracción sustancial prematura y evitable mediante intervenciones costo-efectivas (2). La Federación Mundial del Corazón (WHF) y la OMS han delineado una hoja de ruta que combina políticas públicas (impuestos saludables al tabaco, alcohol y bebidas azucaradas; aire limpio; urbanismo activo) con acciones clínicas de alto impacto (detección y control de la hipertensión, manejo de dislipidemia y diabetes, rehabilitación cardíaca y continuidad del cuidado). En 2025, la WHF llama a tratar a 500 millones adicionales con hipertensión hacia 2030 y avanzar hacia ≥50% de control global, asegurando ≥80% de establecimientos con esenciales y financiando de forma sostenible la respuesta cardiovascular (2–4).
En Venezuela, la crisis cardiovascular se expresa en datos y en historias cotidianas. Las ECV concentran una fracción desproporcionada de la mortalidad nacional, con miles de muertes prematuras cada año y un peso creciente de hipertensión no controlada, obesidad y tabaquismo, en un contexto de acceso irregular a fármacos y seguimiento fragmentado (5–7). Este artículo, escrito desde la práctica clínica y la responsabilidad académica del IICV-ULA/Educardio, propone conectar la evidencia global con el terreno local para transformar tres frentes decisivos: (i) prevención y control en APS; (ii) acceso a la reperfusión de emergencia para el IAM con elevación del ST —ECG en ≤10 min, puerta-balón ≤90 min o puerta-aguja ≤30 min con estrategia fármaco-invasiva— como servicio esencial; y (iii) gobernanza con métricas públicas y financiación protegida (4,7,8,9).
Nuestro propósito es ofrecer una hoja de ruta implementable, con metas e indicadores verificables, que permita a clínicos, gestores y decisores alinear ciencia, gestión y voluntad para que, efectivamente, cada latido cuente (1–4,7–9).
Justificación
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen un desafío sanitario, social y económico de primer orden. Su magnitud es incuestionable: son responsables de cerca de 20 millones de muertes anuales en el mundo, de las cuales una proporción considerable ocurre de manera prematura y evitable (1,2). En países de ingresos bajos y medianos, la mayor carga de enfermedad se concentra en grupos poblacionales jóvenes y productivos, lo que amplifica las repercusiones en el desarrollo humano y económico (2,3).
La Federación Mundial del Corazón (WHF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han identificado un conjunto de intervenciones de alto impacto y bajo costo, conocidas como “best buys”, que permiten revertir esta epidemia: control de la hipertensión arterial (HTA) mediante protocolos simplificados y combinaciones a dosis fijas, disponibilidad de medicamentos esenciales en al menos 80% de los establecimientos, promoción de hábitos saludables y aplicación de políticas fiscales/regulatorias (impuestos al tabaco, alcohol y bebidas azucaradas; entornos libres de humo; etiquetado nutricional claro) (2–4). A estas medidas se suma la necesidad de garantizar acceso oportuno a la reperfusión de emergencia en el IAMCEST, con estándares internacionales claros: ECG en ≤10 minutos, puerta-balón ≤90 minutos y puerta-aguja ≤30 minutos, incluyendo la estrategia fármaco-invasiva (4,8).
En Venezuela, las ECV representan una fracción creciente de la mortalidad total, con factores de riesgo altamente prevalentes y bajas tasas de control de HTA (5,6). La realidad clínica documentada por el Instituto Educardio y el IICV-ULA evidencia que, pese a los avances técnicos en cardiología intervencionista, los resultados a nivel poblacional se ven limitados por la falta de continuidad en la prevención, la escasa disponibilidad de fármacos esenciales y la ausencia de redes funcionales de reperfusión (7–12).
La justificación de este artículo radica en la urgencia de transformar evidencia en acción local, alineando la estrategia nacional con las metas de la WHF y la OMS, y con el mandato ético de no permitir que muertes prevenibles continúen ocurriendo por inacción o fragmentación. El 25.º aniversario del Día Mundial del Corazón ofrece la oportunidad de consolidar un pacto nacional por cada latido, donde la ciencia, la gestión y la voluntad política se traduzcan en resultados tangibles para la población venezolana.
Objetivos
Objetivo general
Contribuir a la reducción de la mortalidad y discapacidad por enfermedades cardiovasculares (ECV) en Venezuela mediante la implementación de intervenciones costo-efectivas, basadas en la evidencia internacional y adaptadas al contexto local, en el marco del 25.º Día Mundial del Corazón (2000–2025) y la agenda global de la Federación Mundial del Corazón (WHF) y la OMS (1–4).
Objetivos específicos
- Mejorar el control de la hipertensión arterial (HTA).
- Meta: alcanzar ≥50% de control en personas tratadas para 2030, en consonancia con la meta global WHF/OMS.
- Estrategias: implementación del paquete técnico HEARTS en las Américas, protocolos simplificados de tratamiento, uso de combinaciones a dosis fijas y seguimiento longitudinal mediante telemedicina y cohortes nominales (2–4,7).
- Garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales.
- Meta: asegurar que al menos 80% de los establecimientos de salud cuenten con antihipertensivos, estatinas y antiagregantes esenciales de manera sostenida.
- Estrategias: compras centralizadas, logística transparente, monitoreo mediante tableros de abastecimiento (2–4).
- Fortalecer el acceso a la reperfusión de emergencia en IAM con elevación del ST (IAMCEST).
- Metas inmediatas (12–24 meses):
- ECG ≤10 minutos en todo paciente con dolor torácico sospechoso.
- Puerta-balón ≤90 minutos en centros con sala de hemodinamia (preferible ≤60 min en centros activos).
- Puerta-aguja ≤30 minutos cuando se use fibrinólisis, con estrategia fármaco-invasiva (ICP en 2–24 h) (4,8).
- Estrategias: redes integradas de reperfusión, Código Infarto nacional, tele-ECG 24/7, disponibilidad de fibrinolíticos y transporte medicalizado.
- Metas inmediatas (12–24 meses):
- Reforzar la Atención Primaria de Salud (APS) y la continuidad del cuidado.
- Meta: para 2028, programas de manejo integral del riesgo cardiovascular en ≥70% de las áreas de salud, con inclusión de rehabilitación cardíaca en todas las capitales estadales.
- Estrategias: protocolos integrados HTA-diabetes-dislipidemia, educación continua de equipos de APS, rutas de derivación claras hacia niveles especializados.
- Consolidar y optimizar políticas fiscales y regulatorias ya implementadas.
- Situación actual: Venezuela ha alcanzado los estándares internacionales en impuestos ≥50% al tabaco y bebidas alcohólicas, ambientes 100% libres de humo y etiquetado nutricional frontal.
- Meta 2027: garantizar la sostenibilidad y fiscalización efectiva de estas políticas, extenderlas a nuevas categorías (p. ej., bebidas azucaradas ultra procesadas), y destinar de forma transparente una fracción de los fondos recaudados al financiamiento protegido de APS, medicamentos esenciales y redes de reperfusión (2–4).
- Consolidar gobernanza, datos y evaluación.
- Meta: instaurar un Registro Nacional de Enfermedades Cardiovasculares (HTA, IAM, ACV, IC) con tablero público de indicadores y auditoría semestral para 2026.
- Estrategias: creación de un Consejo Nacional de Salud Cardiovascular, con rendición de cuentas, transparencia intersectorial e incentivos por desempeño (2–4,6–9).
- Implementación de HEARTS en las Américas en Venezuela
El paquete técnico HEARTS, promovido por la OPS/OMS, representa una de las estrategias más costo-efectivas para reducir la carga de ECV en América Latina. Su núcleo radica en seis componentes: Hábitos saludables, Estándares de tratamiento, Acceso a medicamentos y tecnologías, Riesgo cardiovascular, Trabajo en equipo y Sistemas de información para monitoreo (1–3).
La aplicación de protocolos simplificados con inicio en combinaciones a dosis fijas, la sustitución progresiva por dispositivos automáticos validados de presión arterial, y la delegación de tareas a personal de APS han demostrado mejorar la cobertura y el control de la HTA en países de la región (2–4). En Venezuela, la adopción progresiva de HEARTS permitiría aumentar el control de la hipertensión desde niveles actuales <25% a la meta de ≥50% en tratados para 2030 (5–7).
El monitoreo mediante cohortes y tableros constituye un cambio de paradigma: pasar de indicadores agregados a seguimiento nominal, con cortes mensuales y scorecards de desempeño. Esta cultura de evaluación y mejora continua puede integrarse a las redes universitarias y hospitalarias —incluido el IICV-ULA/Educardio— para garantizar trazabilidad y transparencia (5–9).
- Acceso universal a la reperfusión de emergencia en IAMCEST
La reperfusión temprana en el infarto agudo de miocardio con elevación del ST (IAMCEST) es un estándar clínico y ético ineludible. La evidencia demuestra que la mortalidad intrahospitalaria se reduce significativamente cuando se cumplen tiempos críticos: ECG ≤10 minutos, puerta-balón ≤90 minutos (preferible ≤60) o puerta-aguja ≤30 minutos en caso de fibrinólisis, con estrategia fármaco-invasiva posterior (2–4,8).
En Venezuela, el acceso desigual y la fragmentación de la red de atención generan inequidades profundas: pacientes en áreas urbanas cercanas a salas de hemodinamia reciben tratamiento oportuno, mientras que quienes dependen de hospitales periféricos enfrentan demoras fatales (8,9). De allí que la reperfusión deba reconocerse como un servicio esencial garantizado por el Estado, sustentado en tres pilares:
- Infraestructura: mapa nacional de capacidad, stock de fibrinolíticos, tele-ECG 24/7.
- Protocolos únicos: activación inmediata del Código Infarto en cualquier nivel de atención.
- Financiamiento protegido: cobertura universal del paquete diagnóstico-terapéutico, con fondos provenientes en parte de impuestos saludables (2–4,8).
Esta medida no solo salva vidas en el corto plazo, sino que reduce la carga de insuficiencia cardíaca crónica y la discapacidad a largo plazo, con retornos sociales y económicos significativos.
- Políticas fiscales y regulatorias: logros y próximos pasos
A diferencia de otros países de la región, Venezuela ha avanzado en la aplicación de varios de los “best buys” de la OMS/WHF:
- Impuestos ≥50% al tabaco y bebidas alcohólicas, que cumplen con la recomendación internacional.
- Ambientes 100% libres de humo en espacios cerrados, vigentes desde hace más de una década.
- Etiquetado nutricional frontal obligatorio, aunque con limitaciones en la fiscalización y en la actualización de criterios (2–4).
Estos logros son relevantes y posicionan al país por encima del promedio regional en materia de regulación, pero persisten tres desafíos clave:
- Sostenibilidad: proteger estas medidas de retrocesos frente a presiones comerciales.
- Ampliación: extender la fiscalidad a productos de alto contenido de azúcar y ultraprocesados, donde el consumo sigue en ascenso.
- Destino de fondos: garantizar que una fracción de lo recaudado se asigne de manera transparente a financiar la APS, la disponibilidad de medicamentos esenciales y la red de reperfusión (3,4,7).
Al consolidar y optimizar estas políticas, Venezuela puede transformar una fortaleza normativa en un motor financiero y operativo de la estrategia cardiovascular nacional.
Gobernanza, financiamiento y monitoreo
El éxito de cualquier estrategia de salud cardiovascular depende de contar con una arquitectura de gobernanza clara, financiamiento protegido y mecanismos de monitoreo transparente. Sin estos elementos, incluso las intervenciones más costo-efectivas —como el control de la HTA o la reperfusión en IAMCEST— pierden sostenibilidad y escala (1–4).
- Gobernanza intersectorial
Se propone la creación de un Consejo Nacional de Salud Cardiovascular (CNSC) integrado por el Ministerio de Salud, Ministerios de Finanzas y Educación, universidades (como el IICV-ULA), sociedades científicas y sociedad civil, con apoyo técnico de la OPS/OMS.
- Funciones clave: aprobar protocolos nacionales únicos, definir metas anuales, coordinar compras estratégicas de medicamentos esenciales y publicar tableros de indicadores.
- Unidades técnicas:
- APS y prevención (HEARTS).
- Red de reperfusión (Código Infarto, tele-ECG, fármaco-invasiva).
- Datos y evaluación (Registro Nacional de ECV).
- Financiamiento protegido
El Fondo Cardiovascular tendría dos fuentes:
- Presupuesto público plurianual, con asignaciones explícitas para APS, medicamentos esenciales y red de reperfusión.
- Un porcentaje de los impuestos ya vigentes (tabaco, alcohol, bebidas azucaradas) destinado de manera transparente a financiar fármacos, dispositivos validados de PA, rehabilitación cardíaca y programas de capacitación.
- Monitoreo y rendición de cuentas
- Indicadores clave:
- Control de HTA en tratados (meta ≥50% al 2030).
- Disponibilidad de esenciales (meta ≥80% de establecimientos).
- Tiempos críticos en IAMCEST (ECG ≤10 min, puerta-balón ≤90 min, puerta-aguja ≤30 min).
- Mortalidad intrahospitalaria y a 30 días por IAMCEST.
- Cobertura de programas de rehabilitación.
- Registro Nacional de ECV: con tableros mensuales de acceso público, comparables por estado y municipio.
- Incentivos por desempeño: reconocimiento, recursos y apoyo adicional a centros que logren metas de control, reperfusión y disponibilidad de esenciales.
- Transparencia y participación
La publicación periódica de resultados, junto con auditorías independientes y la participación de universidades y organizaciones comunitarias, asegura confianza y sostenibilidad. Así, la estrategia cardiovascular no dependerá solo de ciclos políticos, sino que se consolidará como política de Estado
Discusión
El análisis confirma que la epidemia cardiovascular en Venezuela no es únicamente un desafío clínico, sino un problema con profundas repercusiones sociales, económicas y éticas. Las ECV concentran una proporción elevada de la mortalidad prematura, muchas veces evitable mediante intervenciones que ya han demostrado efectividad en múltiples contextos (1–4).
La evidencia internacional respalda que el control de la hipertensión arterial es la medida más costo-efectiva en salud cardiovascular: alcanzar ≥50% de control en tratados podría prevenir millones de eventos cardiovasculares y ahorrar miles de millones de dólares en gastos sanitarios y pérdidas de productividad (2,3). En este sentido, la implementación del paquete HEARTS en las Américas ofrece un marco probado y adaptable, ya en curso en varios países de la región, que mejora cobertura, adherencia y control (5–7).
Por otra parte, garantizar el acceso universal a la reperfusión en IAMCEST constituye no solo un estándar clínico, sino un imperativo bioético: demorar o negar un tratamiento salvavidas cuando existen protocolos y recursos disponibles vulnera los principios de beneficencia y justicia (8). La reperfusión temprana, además de salvar vidas, reduce la carga futura de insuficiencia cardíaca crónica y la discapacidad de origen cardiovascular, con retornos tangibles para el sistema de salud y la sociedad (2,4,8).
En materia de políticas fiscales y regulatorias, Venezuela se encuentra en una posición adelantada respecto al promedio regional, con impuestos elevados al tabaco y alcohol, ambientes libres de humo y etiquetado nutricional frontal (3,4). Sin embargo, los desafíos actuales radican en asegurar la sostenibilidad, ampliar la fiscalidad a nuevas categorías de productos nocivos y garantizar que los fondos recaudados se canalicen hacia la prevención, la APS y la red de reperfusión.
Finalmente, la creación de un Consejo Nacional de Salud Cardiovascular con financiamiento protegido y un Registro Nacional de ECV permitiría integrar la práctica clínica con la política sanitaria, asegurando transparencia y continuidad más allá de ciclos políticos. Esta estructura de gobernanza, sumada a la capacidad técnica del IICV-ULA y del Instituto Educardio, puede transformar la agenda cardiovascular en una verdadera política de Estado.
En síntesis, la discusión reafirma que la ventana de oportunidad es ahora: Venezuela dispone de conocimiento clínico, infraestructura parcial y políticas regulatorias avanzadas. El reto es articularlas bajo un pacto nacional que permita, en sintonía con el lema del Día Mundial del Corazón, que ningún latido se nos escape.
Conclusiones
- Las enfermedades cardiovasculares (ECV) continúan siendo la principal causa de muerte en Venezuela y en el mundo, con una carga desproporcionada de mortalidad prematura que es, en gran medida, prevenible mediante intervenciones costo-efectivas basadas en evidencia (1–4).
- La hipertensión arterial no controlada y la obesidad constituyen los principales motores de la epidemia cardiovascular. Su abordaje requiere la plena implementación del paquete técnico HEARTS en las Américas, con protocolos simplificados, combinaciones a dosis fijas, dispositivos de medición validados y seguimiento longitudinal por cohortes (5–7).
- El acceso universal a la reperfusión de emergencia en el IAM con elevación del ST (IAMCEST) debe ser considerado un servicio esencial garantizado por el Estado. Cumplir con los estándares internacionales —ECG ≤10 minutos, puerta-balón ≤90 minutos o puerta-aguja ≤30 minutos— es un compromiso clínico, económico y ético ineludible (2–4,8).
- Venezuela ya ha alcanzado avances regulatorios relevantes —impuestos elevados al tabaco y alcohol, ambientes 100% libres de humo, etiquetado nutricional frontal—, pero el desafío actual consiste en consolidar la fiscalización, extender estas medidas a nuevas categorías (como bebidas azucaradas y ultraprocesados) y destinar una fracción de los fondos recaudados a financiar APS, medicamentos esenciales y redes de reperfusión (3,4).
- La creación de un Consejo Nacional de Salud Cardiovascular, acompañado de un Registro Nacional de ECV con tableros públicos, permitirá integrar clínica, investigación y gestión sanitaria bajo una gobernanza transparente, con metas verificables e incentivos por desempeño (6–9).
- En el marco del º Día Mundial del Corazón, el lema “DON’T MISS A BEAT — Que ningún latido se nos escape” debe traducirse en un pacto nacional por cada latido, donde converjan la ciencia, la gestión y la voluntad política. Solo así se logrará que la cardiología venezolana pase de atender emergencias aisladas a preservar sistemáticamente la vida y el futuro de la población.
Referencias
- World Heart Federation. World Heart Day – About & Facts (2000–2025). Geneva: WHF; 2025.
- World Heart Federation. Cardiovascular health at the heart of global action (Pocket Guide). Geneva: WHF; 2025.
- World Heart Federation. Position Statement on NCDs: 4th UN High-Level Meeting on NCDs and Mental Health. Geneva: WHF; 2025.
- World Heart Federation. WHF UN High-Level Meeting Statement on Health Systems Strengthening and Financing for NCDs. Geneva: WHF; 2025.
- World Heart Federation. World Heart Report 2025: Obesity & Cardiovascular Disease. Geneva: WHF; 2025.
- World Health Organization. Tackling NCDs: Best Buys and Other Recommended Interventions. Geneva: WHO; 2024.
- Núñez Medina TJ. Infarto de miocardio y COVID-19 en Venezuela. Estimaciones del GBD 2021. Avances Cardiol. 2025;45(2):136-142.
- Núñez Medina TJ. Reperfusión del infarto en América Latina: un imperativo bioético para los gobiernos. Instituto Educardio; 2025. Disponible en: https://institutoeducardio.net/reperfusion-del-infarto-en-america-latina-un-imperativo-bioetico-para-los-gobiernos
- Núñez Medina TJ. Enfermedades no transmisibles en Venezuela 2025. Instituto Educardio; 2025. Disponible en: https://institutoeducardio.net/enfermedades-no-transmisibles-en-venezuela-2025
- Núñez Medina TJ. Hipertensión arterial en Venezuela: la carrera hacia los objetivos 25×25. Instituto Educardio; 2025. Disponible en: https://institutoeducardio.net/hipertension-arterial-en-venezuela-la-carrera-hacia-los-objetivos-25-x-25
- Núñez Medina TJ. Quo vadis CardioULA: presente y futuro de la cardiología venezolana. Instituto Educardio; 2025. Disponible en: https://institutoeducardio.net/quo-vadis-cardioula-presente-futuro-cardiologia-venezuela
- Núñez Medina TJ. Día Internacional de la Cardiología Intervencionista en Venezuela 2025: salvar vidas, asumir responsabilidades, transformar futuros. Instituto Educardio; 2025. Disponible en: https://institutoeducardio.net/dia-internacional-cardiologia-intervencionista-venezuela-2025