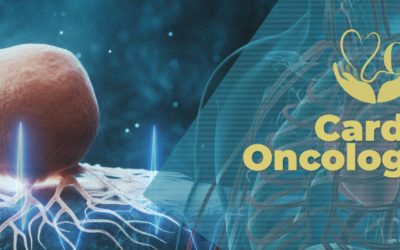Resumen
Cada minuto cuenta cuando se trata de salvar vidas afectadas por enfermedades cardiovasculares, responsables de aproximadamente tres de cada diez muertes en Venezuela(1-4). En un país sacudido por crisis políticas, económicas y sociales, en un contexto de policrisis global, la cardiología intervencionista emerge como una especialidad vital, capaz no solo de revertir cifras dramáticas de sufrimiento por enfermedad, sino de transformar radicalmente la salud y el futuro de toda una nación(5).
Mientras el mundo avanza hacia la meta global de reducir en un 30% la mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares y sus enfermedades no transmisibles relacionadas para el año 2030(6,7), Venezuela enfrenta una realidad desafiante(4,8). Factores como la hipertensión, diabetes y sedentarismo avanzan sin control, agravados por un sistema sanitario debilitado por la escasez de recursos, infraestructura deteriorada y la fuga masiva de profesionales médicos(9,10).
Lamentablemente, por falta de consenso multisectorial, y diálogo nacional, a la sociedad venezolana nos pasó el tiempo y el país no logró alcanzar los objetivos “25 para el 2025” establecidos por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial del Corazón, que apuntaban a reducir significativamente la mortalidad cardiovascular prematura(11,12). Al contrario, diversas fuentes indican un preocupante incremento en la mortalidad y discapacidad asociadas a estas enfermedades (2,3,8,9), lo que evidencia que el país no transitó el camino hacia la dignidad planteado por la declaración de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible(13).
Ante esta coyuntura, la cardiología intervencionista, como última línea de defensa frente a la crisis cardiovascular, que incluye técnicas mínimamente invasivas como la angioplastia y la colocación de stents coronarios, representa una solución costo-efectiva, de alto valor social y urgente(5). Cada intervención coronaria percutánea aplicada según las guías de prática clínica basada en evidencias, no solo disminuye dramáticamente la mortalidad por infarto agudo de miocardio (primera casusa de la carga de sufrimiento por enfermedad en Venezuela), sino que devuelve rápidamente a los pacientes a una vida productiva, evitando pérdidas económicas castastróficas y fortaleciendo la economía familiar y nacional(5,14).
La cardiología intervencionista es más que una especialidad médica; es una respuesta decisiva para frenar la mayor amenaza de salud pública en Venezuela. Comprometer recursos, voluntades y estrategias hacia su fortalecimiento será clave para transformar la esperanza de vida cardiovascular y cumplir con los objetivos globales hacia 2030.
La cardiología intervencionista: una prioridad para la reducción de la mortalidad cardiovascular.
La cardiología intervencionista se erige como un pilar fundamental en la lucha contra las enfermedades cardiovasculares (ECV) a nivel mundial, alineándose con el objetivo global de reducir en un 30 % la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles para el año 2030 (5,6,15). En Venezuela, donde las ECV representan la principal causa de muerte, el papel de esta especialidad cobra aún mayor relevancia(5). Esto se debe al impacto del envejecimiento poblacional y al efecto acumulativo de décadas sin un control adecuado de los factores de riesgo, así como a la falta de políticas efectivas para abordar los determinantes sociales de la salud(1,2,8).
La ausencia de un enfoque integral en la prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares ha llevado a un aumento sostenido de la morbimortalidad asociada a estas patologías(3,8,9). En este contexto, la cardiología intervencionista no solo ofrece soluciones terapéuticas avanzadas, sino que también contribuye a reducir las brechas en el acceso a tratamientos oportunos y efectivos, lo que podría traducirse en una mejora significativa en la calidad de vida de la población afectada(5).
A pesar del compromiso global asumido en 2015 para reducir en un 30% la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, incluidas las cardiovasculares, para 2030, la realidad actual es alarmante(6,13,16-18). Las enfermedades cardiovasculares (ECV) continúan siendo la principal causa de muerte en el mundo, cobrando 17.9 millones de vidas en 2019, lo que representa el 32% de todas las muertes(19-21). Aunque la tasa de mortalidad cardiovascular ajustada por edad ha mostrado una disminución significativa, pasando de aproximadamente 354 a 240 por cada 100,000 habitantes entre 1990 y 2019 (una reducción cercana al 32%), el progreso es desigual y, en muchos casos, insuficiente(19-21).
El dato más preocupante es que el número absoluto de muertes por ECV ha escalado dramáticamente, desde 12.1 millones en 1990 hasta impactantes 20.5 millones en 2021, un aumento del 60%(19-21). Este incremento se debe no solo al crecimiento y envejecimiento de la población, sino también a la incapacidad de los sistemas de salud en países de ingresos bajos y medianos, como Venezuela, para hacer frente a esta epidemia silenciosa(19-21). En estas naciones, que concentran alrededor de tres cuartas partes de las muertes cardiovasculares, la falta de programas robustos de atención primaria para la detección temprana y el control de factores de riesgo es una deuda histórica con la salud pública(19-21).
Aún más crítico es que los países de ingresos bajos y medianos, no han logrado incorporar el poder transformador de la cardiología intervencionista y la cirugía cardiovascular dentro de sus prioridades para reducir la mortalidad cardiovascular(5,14). Mientras en países desarrollados las intervenciones percutáneas y quirúrgicas permiten salvar vidas a través de procedimientos como la angioplastia primaria y los bypass coronarios, en los países con menos recursos estos tratamientos siguen siendo un lujo inaccesible para la mayoría(5,14). La falta de infraestructura, insumos críticos y personal especializado perpetúa un ciclo de inequidad mortal: millones de personas que podrían beneficiarse de procedimientos intervencionistas siguen muriendo innecesariamente por eventos cardiovasculares que, en otros contextos, serían fácilmente tratables(5,14).
Situación actual de las enfermedades cardiovasculares en Venezuela
En Venezuela, las enfermedades cardiovasculares son responsables de aproximadamente tres de cada diez muertes, consolidándose como la principal causa de mortalidad en el país(3,5,8,9). Esta crisis de salud se ve agravada por el envejecimiento de la población, el aumento de factores de riesgo como hipertensión, diabetes y sedentarismo, así como por las dificultades económicas y sociales que limitan el acceso a una atención médica adecuada(22).
La crisis asistencial en el sistema público de salud de Venezuela, se ha profundizado por la sobrecarga hospitalaria, el deterioro de la infraestructura, la escasez de insumos y la migración masiva de profesionales(3,10,22). Este deterioro limita gravemente el acceso a servicios médicos especializados, afectando especialmente a los pacientes con enfermedades cardiovasculares(3,10,22). Además, la crisis económica ha erosionado el poder adquisitivo de los ciudadanos, impidiéndoles costear procedimientos de alto costo en el sector privado, lo que intensifica las desigualdades y deja a una gran parte de la población sin acceso a intervenciones vitales(22,23).
Así, se estima que en le 2013 ocurrieron 36.537 casos anuales de infarto agudo de miocardio (IAM) en Venezuela, de los cuales aproximadamente 14.614 fueron IAM con elevación del segmento ST (IAMCEST), que requieren tratamiento de reperfusión coronaria de emergencia(2). Además, con un incremento estimado de 292 casos adicionales por año, para el año 2025 se espera que el número de casos de IAMCEST alcance aproximadamente los 18.118 casos(2).
Desafíos que impulsan oportunidades
Superar barreras como la falta de personal especializado, infraestructura limitada y escasez de insumos médicos es un reto que requiere soluciones creativas y decididas:
- Alianzas Público-Privadas: Impulsar la cooperación entre sectores para compartir recursos y talento.
- Financiamiento Innovador: Implementar mecanismos accesibles como seguros de salud inclusivos y fondos rotatorios para insumos.
- Formación Continua: Garantizar la capacitación permanente del personal sanitario mediante colaboraciones académicas nacionales e internacionales.
- Tecnología Digital: Incorporar telemedicina y monitoreo remoto para extender el alcance y eficiencia de los servicios médicos.
Modelos de gestión sostenibles en la cardiología intervencionista
Para garantizar la sostenibilidad de la cardiología intervencionista en Venezuela, es fundamental implementar modelos de gestión basados en la eficiencia, la innovación y la cooperación intersectorial. Algunas estrategias sostenibles incluyen:
- Alianzas público-privadas: Fomentar la colaboración entre el sector público, privado y organizaciones no gubernamentales para compartir recursos, infraestructura y personal especializado.
- Financiamiento sostenible: Desarrollar mecanismos financieros que incluyan seguros de salud accesibles, fondos rotatorios para la compra de insumos y la participación de organismos internacionales en la inversión de equipos y tecnología.
- Capacitación continua: Promover la educación continua del personal de salud mediante convenios con instituciones académicas nacionales e internacionales.
- Uso eficiente de los recursos: Optimizar el uso de equipos y materiales mediante la centralización de procedimientos complejos en centros de referencia regionales.
- Innovación tecnológica: Incorporar tecnologías digitales para el monitoreo remoto de pacientes, la telemedicina y la gestión eficiente de los registros médicos.
Conclusiones
La cardiología intervencionista es más que una especialidad médica; es una respuesta decisiva para frenar la mayor amenaza de salud pública en Venezuela. Comprometer recursos, voluntades y estrategias hacia su fortalecimiento será clave para transformar la esperanza de vida cardiovascular y cumplir con los objetivos globales hacia 2030.
La cardiología intervencionista no solo salva vidas, sino que también fortalece el tejido social y económico del país. Su papel en la consecución de los ODS y en la reducción de la mortalidad cardiovascular es innegable, marcando el camino hacia un futuro más saludable y justo para todos los venezolanos. Es imperativo redoblar los esfuerzos para que esta especialidad médica pueda desarrollarse plenamente en Venezuela, contribuyendo a alcanzar la meta global de reducción de la mortalidad cardiovascular para el 2030.
Es el momento de actuar. El futuro del corazón de Venezuela depende de las decisiones que tomemos hoy.
Referencias
- Nuñez Medina T. La carga de enfermedad cardiovascular en Venezuela 2021 [Internet]. Instituto Educardio; 2021 [citado 9 de marzo de 2025]. Disponible en: https://institutoeducardio.net/la-carga-de-enfermedad-cardiovascular-en-venezuela-2021/.
- Núñez Medina T, Finizola V, Donis J, García E, Dávila-Spinetti D, Mayorga J, et al. Bases epidemiológicas para la creación de sistemas regionales de reperfusión coronaria de emergencia en la República Bolivariana de Venezuela: estimación del número anual de infartos agudos de miocardio con elevación del segmento ST. Avances Cardiol. 2014;34(3):181-192.
- Duran M, Gómez J, Villasmil G. Racionamiento, inflación e inequidad sanitaria en Venezuela: caso de las enfermedades cardiovasculares. Rev Digit Postgrado. 2023;12(3):e379. doi:10.37910/RDP.2023.12.3.e379. Disponible en: http://portal.amelica.org/ameli/journal/101/1014656008/.
- Núñez Medina T. Infarto de miocardio en Venezuela: S.O.S. Instituto Educardio. Publicado en agosto de 2024. Disponible en: https://institutoeducardio.net/infarto-de-miocardio-en-venezuela-s-o-s/.
- Núñez Medina TJ. La Cardiología Intervencionista en Venezuela: Impacto Económico y Social. Un Enfoque en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Instituto Educardio. 7 de marzo de 2025. Disponible en: https://institutoeducardio.net/impacto-de-la-cardiologia-intervencionista-en-el-desarrollo-economico-y-social-de-venezuela/.
- World Heart Federation. World Heart Vision 2030: Driving Policy Change. World Heart Federation, 2021. Disponible en: https://world-heart-federation.org.
- Naciones Unidas. Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023: Edición especial. Por un plan de rescate para las personas y el planeta. Nueva York: Naciones Unidas; 2023. Disponible en: https://unstats.un.org/sdgs/.
- Núñez Medina T. Infarto de miocardio en Venezuela: S.O.S. El impacto de la pandemia de cardiopatía isquémica en Venezuela. Estimaciones de la carga de enfermedad cardiovascular 2015. Avances Cardiol. 2016;36(4):191-194.
- Núñez Medina T. Hipertensión arterial en Venezuela: la carrera hacia los objetivos 25 x 25. Instituto Educardio. 7 de marzo de 2025. Disponible en: https://institutoeducardio.net/hipertension-arterial-en-venezuela-la-carrera-hacia-los-objetivos-25-x-25/.
- Noticiero Digital. Éxodo de profesionales de salud en Venezuela agrava la crisis sanitaria. 17 de febrero de 2025. Disponible en: https://noticierodigital.com/2025/02/exodo-de-profesionales-de-salud-en-venezuela-agrava-la-crisis-sanitaria/.
- Ordúñez P, Prieto-Lara E, Pinheiro Gawryszewski V, Hennis AJM, Cooper RS. Premature Mortality from Cardiovascular Disease in the Americas – Will the Goal of a Decline of “25% by 2025” be Met? PLoS ONE. 2015 Oct 29;10(10):e0141685. doi:10.1371/journal.pone.0141685. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/283317201_Premature_Mortality_from_Cardiovascular_Disease_in_the_Americas_-_Will_the_Goal_of_a_Decline_of_25_by_2025_be_Met.
- Perel P, Bianco E, Poulter N, Prabhakaran D, Pais P, Ralston J, et al. Reducing Premature Cardiovascular Mortality By 2025: The World Heart Federation Roadmap. Global Heart. 2015 Jun;10(2):97-98. Disponible en: https://www.worldheart.org.
- Naciones Unidas. El camino hacia la dignidad para 2030: acabar con la pobreza y transformar vidas protegiendo el planeta. Informe de síntesis del Secretario General sobre la agenda de desarrollo sostenible después de 2015. Asamblea General, A/69/700. 4 de diciembre de 2014. Disponible en: https://undocs.org/A/69/700.
- Vervoort D. Cardiac Surgery, Interventional Cardiology, and the Sustainable Development Agenda: From Heart Teams to Health Policy. JACC Adv 2024;3:101187.
- Organization WH. Uneven access to health services drives life expectancy gaps: WHO. 2019.
- Organización Mundial de la Salud (OMS). Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013–2020. Ginebra: OMS; 2013. Disponible en: https://www.who.int/publications/i/item/9789241506236.
- Naciones Unidas. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución A/RES/70/1 adoptada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. Disponible en: https://sdgs.un.org/2030agenda.
- World Heart Federation (WHF). Perel P, Bianco E, Poulter N, Prabhakaran D, Pais P, Ralston J, et al. Reducing Premature Cardiovascular Mortality By 2025: The World Heart Federation Roadmap. Global Heart. 2015;10(2):97-98. doi:10.1016/j.gheart.2015.04.002.
- World Health Organization (WHO). Cardiovascular diseases (CVDs) Fact Sheet. 2021. Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds).
- GBD 2019 Viewpoint Collaborators. Five insights from the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020 Oct 17;396:1135-1159. Disponible en: https://www.thelancet.com.
- Organización Mundial de la Salud (OMS). Monitoreo de los avances en relación con las enfermedades no transmisibles 2022. Ginebra: OMS; 2022. Disponible en: http://apps.who.int/iris.
- Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (2019). Emergencia humanitaria en salud: Situación del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA). Mérida, Venezuela. Recuperado de https://gatopardo.com/reportajes/crisis-del-sistema-de-salud-en-venezuela-mortalidad-infantil.
- Fuenmayor, A. J., Hurtado, M., González, M., Winterdaal, D. M., & Fuenmayor, A. C. (2018). Atención de pacientes cardiovasculares en un Hospital Universitario de Venezuela en tiempos de crisis: un estudio piloto. Avances Cardiol, 38(1), 10-25.