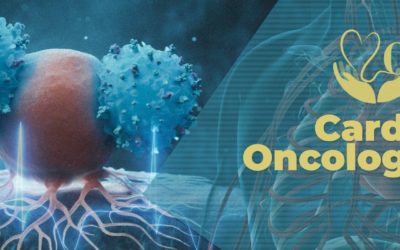Introducción
La cardiología contemporánea enfrenta un desafío silencioso pero decisivo: la fragilidad. Este síndrome geriátrico, caracterizado por la pérdida progresiva de la reserva fisiológica y la vulnerabilidad ante el estrés, transforma la manera en que comprendemos la enfermedad cardiovascular y obliga a repensar nuestras decisiones médicas (1,2). No basta con contar años; la edad cronológica no refleja la verdadera condición del paciente. Lo que realmente importa es su edad biológica, su capacidad de resistir y recuperarse (3,4).
En Venezuela, donde cada 30 minutos ocurre un infarto y más de 65.000 personas mueren anualmente por enfermedades cardiovasculares (5,6), la fragilidad adquiere un rostro dramático. Se calcula que afecta a un tercio de los adultos mayores con estenosis aórtica, a la mitad de quienes viven con insuficiencia cardíaca y a uno de cada dos pacientes hospitalizados por síndromes coronarios agudos (7–9). Estas cifras no son solo estadísticas: son historias de vidas que transitan entre la posibilidad de un tratamiento que prolonga la vida y el riesgo de una intervención fútil que puede arrebatar dignidad.
Por ello, evaluar la fragilidad no es únicamente un refinamiento clínico; es un imperativo ético y social. Significa decidir con justicia y proporcionalidad, usar con sabiduría recursos sanitarios limitados y, sobre todo, garantizar que cada paciente mayor reciba una atención que preserve no solo su vida, sino también su autonomía, funcionalidad y dignidad (10).
¿Qué es la fragilidad?
La fragilidad es un síndrome clínico y biológico que refleja la pérdida progresiva de la reserva fisiológica y la capacidad de adaptación del organismo frente a situaciones de estrés (1,2). A diferencia de la edad cronológica, constituye un marcador más preciso de la edad biológica y del riesgo de resultados adversos, como discapacidad, institucionalización y muerte (3,4).
Existen dos grandes marcos conceptuales para entender la fragilidad:
- Fragilidad fenotípica o sindrómica, descrita por Fried, basada en parámetros físicos como pérdida de peso no intencionada, fatiga, debilidad, lentitud en la marcha y baja actividad física. La presencia de tres o más criterios define fragilidad, mientras que uno o dos se consideran prefragilidad (2,5).
- Fragilidad por acumulación de déficit, propuesta por Rockwood y Mitnitski, que integra un conjunto de comorbilidades, síntomas, limitaciones funcionales y hallazgos clínicos en un índice continuo que refleja la vulnerabilidad global del individuo (6).
Ambos enfoques han demostrado ser útiles en la práctica clínica, aunque no siempre coinciden en la clasificación individual de los pacientes, especialmente en los niveles intermedios de fragilidad (7). Pese a estas diferencias, existe consenso en que la fragilidad no equivale a vejez, comorbilidad o discapacidad, sino que constituye un constructo independiente y dinámico, presente en un espectro que puede progresar hacia un estado terminal conocido en geriatría como “fracaso para progresar” (failure to thrive), caracterizado por pérdida de peso involuntaria, anorexia, fatiga, debilidad y deterioro cognitivo progresivo en ausencia de una enfermedad aguda que lo explique completamente (8).
Este concepto resulta especialmente relevante en cardiología, pues permite estratificar de manera más justa y precisa a los pacientes mayores que enfrentan decisiones críticas, evitando tanto el infra-tratamiento injustificado como la indicación de intervenciones fútiles (9,10).
La fragilidad en cardiología
La fragilidad se ha consolidado como un predictor independiente de resultados adversos en múltiples escenarios de la cardiología contemporánea. Su prevalencia oscila entre 20 y 50 % en pacientes hospitalizados por síndromes coronarios agudos (11), entre 30 y 50 % en quienes padecen insuficiencia cardíaca (12), y alcanza hasta 40 % en adultos mayores con estenosis aórtica severa tratados mediante reemplazo valvular aórtico transcatéter (TAVI) (13,14). Estas cifras evidencian que la fragilidad no es un fenómeno marginal, sino un determinante central en la práctica cardiovascular.
En los síndromes coronarios agudos, la fragilidad duplica el riesgo de mortalidad a un año y aumenta en un 70 % la probabilidad de reinfarto, incluso tras ajustar por scores clásicos como el GRACE (14). Sin embargo, los pacientes frágiles tienden a recibir con menor frecuencia terapias invasivas o tratamientos antitrombóticos intensivos, lo que refleja un fenómeno de infra-tratamiento que paradójicamente se traduce en peores desenlaces (15).
En la insuficiencia cardíaca, la fragilidad y el síndrome cardíaco comparten mecanismos fisiopatológicos comunes —inflamación crónica, sarcopenia, caquexia y disfunción mitocondrial—, estableciendo un círculo vicioso en el que cada condición agrava la otra (16). En la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, la fragilidad limita la tolerancia al esfuerzo y dificulta la optimización farmacológica; mientras que en la fracción preservada, la multimorbilidad, la obesidad y el deterioro cognitivo incrementan las hospitalizaciones y la dependencia funcional (17).
En la estenosis aórtica severa tratada con TAVI, la fragilidad predice mortalidad y pérdida de independencia funcional con mayor robustez que los scores quirúrgicos tradicionales (18). Herramientas como la Clinical Frailty Scale y el Essential Frailty Toolset han demostrado un valor superior para identificar a los pacientes en riesgo, y actualmente son recomendadas por las guías internacionales (19). Este escenario ilustra cómo la fragilidad se ha convertido en un criterio clave para las discusiones del Heart Team, ayudando a evitar intervenciones fútiles y favoreciendo decisiones proporcionadas a la reserva funcional del paciente (19).
En conjunto, la evidencia demuestra que la fragilidad no solo incrementa la mortalidad y las complicaciones, sino que también condiciona la calidad de vida, la funcionalidad y la dignidad del paciente mayor (20).
El marco bioético de la fragilidad en cardiología
La incorporación de la fragilidad en la práctica cardiovascular no puede entenderse únicamente como un refinamiento técnico; constituye, sobre todo, un imperativo bioético. La medicina que ignora la fragilidad corre el riesgo de ser injusta: puede ofrecer tratamientos fútiles a pacientes sin reserva funcional o, por el contrario, negar terapias potencialmente beneficiosas por la sola condición de edad avanzada (21).
Desde la perspectiva de la bioética clínica, evaluar la fragilidad permite garantizar decisiones más justas y proporcionales. El principio de beneficencia obliga a ofrecer intervenciones con impacto real en supervivencia y calidad de vida, mientras que la no maleficencia exige evitar procedimientos que solo prolonguen el sufrimiento o aceleren la dependencia (22). El respeto a la autonomía cobra un papel central: identificar la fragilidad facilita un diálogo más honesto entre médico, paciente y familia, permitiendo que las decisiones se alineen con los valores y expectativas de cada persona (23).
En contextos de recursos limitados, como el sistema de salud venezolano, la evaluación de la fragilidad también adquiere una dimensión de justicia distributiva. Significa priorizar recursos costosos y escasos —como cateterismos, TAVI o dispositivos de asistencia ventricular— para quienes tienen mayores probabilidades de beneficio, garantizando un uso equitativo y sostenible de la tecnología médica (24).
Además, la fragilidad abre la puerta a un componente frecuentemente olvidado en cardiología: la integración temprana de cuidados paliativos en pacientes con fragilidad avanzada. Este enfoque no implica abandono terapéutico, sino una reorientación hacia la preservación de la dignidad, el alivio del sufrimiento y la calidad de vida (25).
En este sentido, la evaluación de la fragilidad se convierte en un puente entre la ciencia cardiológica y la ética médica, recordándonos que la verdadera finalidad de la medicina no es solo prolongar la vida, sino también proteger aquello que la hace digna de ser vivida: la autonomía, la funcionalidad y la esperanza (26).
Fragilidad en el contexto venezolano
La discusión sobre la fragilidad en cardiología adquiere una dimensión crítica cuando se traslada a la realidad venezolana. El país atraviesa una transición demográfica acelerada hacia el envejecimiento poblacional: para 2035, más del 15 % de la población tendrá más de 60 años, con un incremento sostenido de adultos muy mayores, particularmente susceptibles a fragilidad y multimorbilidad (27).
Este fenómeno ocurre en paralelo a una crisis humanitaria compleja y un sistema sanitario profundamente fragmentado, caracterizado por carencias de infraestructura, migración del talento humano y limitaciones tecnológicas. En este escenario, las enfermedades cardiovasculares (ECV) representan la principal causa de muerte: en 2021 se reportaron más de 65.000 defunciones, equivalentes al 24 % de toda la mortalidad nacional, con un infarto de miocardio cada 30 minutos y una elevada proporción de fallecimientos prematuros (5,28,29).
La combinación de envejecimiento acelerado, fragilidad y alta carga cardiovascular configura una sindemia sanitaria, donde los factores biológicos se entrelazan con determinantes sociales como pobreza, inseguridad alimentaria, polifarmacia y ausencia de programas de rehabilitación (30). Este escenario no solo incrementa la vulnerabilidad clínica, sino que también profundiza las inequidades sociales y compromete el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados a salud, equidad y envejecimiento digno (31).
La ausencia de programas estructurados de geriatría y de rehabilitación cardiovascular limita la implementación sistemática de la evaluación de la fragilidad en hospitales públicos. Ante esta realidad, se requiere diseñar estrategias adaptadas al contexto nacional:
- Utilización de herramientas simples, breves y reproducibles, como la Clinical Frailty Scale o la FRAIL Scale.
- Capacitación de equipos multidisciplinarios en cardiogeriatría.
- Desarrollo de programas comunitarios de ejercicio y soporte nutricional de bajo costo, accesibles incluso en entornos con escasos recursos.
En Venezuela, evaluar la fragilidad en cardiología no es solo una decisión clínica: es una estrategia de equidad sanitaria y sostenibilidad social, capaz de orientar los limitados recursos hacia quienes más pueden beneficiarse, y de garantizar que los adultos mayores sean atendidos con justicia y dignidad (32).
Discusión y llamado a la acción
La evidencia científica es clara: la fragilidad es un determinante pronóstico esencial en cardiología, superior a la edad cronológica y complementario a los scores de riesgo tradicionales (33). Su reconocimiento permite anticipar desenlaces adversos y personalizar la toma de decisiones, evitando tanto el infra-tratamiento —que priva a los pacientes de terapias potencialmente útiles— como el sobre-tratamiento, que conduce a intervenciones fútiles y pérdida de dignidad (34,35).
En el plano internacional, múltiples estudios y consensos de la European Society of Cardiology (ESC) y de la American Heart Association (AHA) recomiendan integrar la evaluación de la fragilidad en síndromes coronarios agudos, insuficiencia cardíaca y TAVI (36,37). Sin embargo, la mayoría de los pacientes frágiles continúan estando subrepresentados en ensayos clínicos, lo que genera un vacío de conocimiento sobre la eficacia real de muchas terapias en esta población (38).
En el contexto venezolano, este desafío se magnifica. La crisis estructural del sistema de salud obliga a repensar la fragilidad no solo como un marcador clínico, sino como un criterio de justicia sanitaria. Su implementación permitiría orientar recursos escasos de alta complejidad hacia quienes tienen mayor probabilidad de beneficiarse, al tiempo que promovería la integración temprana de programas de rehabilitación comunitaria y de cuidados paliativos cardiológicos (39).
Desde el marco bioético, la fragilidad nos interpela directamente:
- Beneficencia y no maleficencia: ofrecer lo que aporta valor real y evitar lo que solo prolonga el sufrimiento.
- Autonomía: escuchar la voz del paciente y alinear las decisiones con sus valores y expectativas.
- Justicia: distribuir los recursos de manera equitativa, garantizando acceso proporcional según la reserva funcional.
El llamado a la acción es urgente. La cardiología venezolana debe:
- Incorporar la evaluación sistemática de la fragilidad en consultas, hospitalizaciones y procedimientos de alta complejidad.
- Formar equipos multidisciplinarios en cardiogeriatría, con capacidad de aplicar herramientas sencillas y reproducibles.
- Impulsar registros nacionales y estudios locales sobre fragilidad en pacientes cardiovasculares.
- Promover políticas públicas que reconozcan el envejecimiento digno y funcional como un objetivo sanitario prioritario.
En definitiva, la fragilidad no debe seguir siendo un concepto marginal. Integrarla en la práctica diaria significa avanzar hacia una cardiología más humana, equitativa y sostenible, donde las decisiones no solo prolonguen la vida, sino que preserven lo más valioso en el adulto mayor: su funcionalidad, autonomía y dignidad (40).
Conclusiones
La fragilidad se ha consolidado como un pilar de la cardiología contemporánea. Su evaluación permite comprender que la edad, por sí sola, no define el pronóstico: lo determinante es la reserva funcional del paciente, su capacidad de recuperación y adaptación frente al estrés cardiovascular (41).
Incorporar la fragilidad en la práctica clínica no solo mejora la estratificación de riesgo y la toma de decisiones médicas, sino que también fortalece la dimensión bioética de la atención, al garantizar que cada intervención sea proporcional, justa y centrada en la persona (42).
En Venezuela, donde el envejecimiento poblacional ocurre en medio de una crisis sanitaria y social, la fragilidad adquiere un carácter clínico, ético y político. Su implementación puede contribuir a un uso más equitativo de recursos limitados, orientar hacia intervenciones con verdadero impacto y abrir espacios para la rehabilitación y los cuidados paliativos oportunos (43).
El mensaje es claro: la fragilidad no debe seguir siendo un concepto periférico en la medicina cardiovascular. Reconocerla e integrarla de manera sistemática es un acto de responsabilidad clínica y de justicia social. Solo así la cardiología podrá cumplir su verdadero propósito: no prolongar la vida a cualquier costo, sino proteger la funcionalidad, la autonomía y la dignidad del adulto mayor (44).
Referencias
- Schmader KE. Frailty. In: Elmore JG, Givens JL, editors. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc.; [cited 2025 Aug 20]. Available from: https://www.uptodate.com
- Fried LP, Tangen CM, Walston J, Newman AB, Hirsch C, Gottdiener J, et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001;56(3):M146–56.
- Bandeen-Roche K, Xue QL, Ferrucci L, Walston J, Guralnik JM, Zeger SL, et al. Phenotype of frailty: characterization in the women’s health and aging studies. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2006;61(3):262–6.
- Clegg A, Young J, Iliffe S, Rikkert MO, Rockwood K. Frailty in elderly people. Lancet. 2013;381(9868):752–62.
- Núñez Medina TJ. Infarto de miocardio y COVID-19 en Venezuela: Estimaciones del Estudio de la Carga Global de Enfermedad 2021. Avances Cardiol. 2025;45(2):136–42.
- Núñez Medina TJ. Enfermedades no transmisibles en Venezuela 2025. Instituto Educardio; 2025. Disponible en: https://institutoeducardio.net/enfermedades-no-transmisibles-en-venezuela-2025/
- Ekerstad N, Swahn E, Janzon M, Alfredsson J, Löfmark R, Lindenberger M, et al. Frailty is independently associated with short-term outcomes for elderly patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction. Circulation. 2011;124(22):2397–404.
- Alonso Salinas GL, Sanmartin M, Pascual Izco M, Rojas J, Jiménez Díaz VA, García-García C, et al. Frailty is an independent prognostic marker in elderly patients with myocardial infarction. Clin Cardiol. 2017;40(12):925–31.
- Tse G, Gong M, Nunez J, Li G, Ali-Hasan-Al-Saegh S, Bazoukis G, et al. Frailty and mortality outcomes after percutaneous coronary intervention: a systematic review and meta-analysis. J Am Med Dir Assoc. 2017;18(12):1097.e1–1097.e10.
- Damluji AA, Forman DE, van Diepen S, Alexander KP, Page RL, Hummel SL, et al. Older adults in the cardiac intensive care unit: factoring geriatric syndromes in the management, prognosis, and process of care. A scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2020;141(2):e6–e32.
- Denfeld QE, Winters-Stone K, Mudd JO, Gelow JM, Kurdi S, Lee CS. The prevalence of frailty in heart failure: a systematic review and meta-analysis. Int J Cardiol. 2017;236:283–9.
- Valentova M, von Haehling S, Krause C, Ebner N, Steinbeck L, Cramer L, et al. Cardiac cachexia is associated with right ventricular failure and liver dysfunction. Int J Cardiol. 2013;169(3):219–24.
- Afilalo J, Lauck S, Kim DH, Lefèvre T, Piazza N, Lachapelle K, et al. Frailty in older adults undergoing aortic valve replacement: The FRAILTY-AVR Study. J Am Coll Cardiol. 2017;70(6):689–700.
- Martín GP, Sperrin M, Ludman PF, Belder MA, Gale CP, Hemingway H, et al. Do frailty measures improve prediction of mortality and morbidity following transcatheter aortic valve implantation? An analysis of the UK TAVI Registry. BMJ Open. 2018;8(5):e022543.
- Singh M, Alexander K, Roger VL, Rihal CS, Whitson HE, Lerman A. Frailty and its potential relevance to cardiovascular care. Mayo Clin Proc. 2008;83(10):1146–53.
- Ijaz N, Buta B, Xue QL, Mohess D, Bandeen-Roche K, Walston J, et al. Interventions for frailty among older adults with cardiovascular disease: JACC state-of-the-art review. J Am Coll Cardiol. 2022;79(5):482–503.
- Ko D, Bostrom JA, Qazi S, Kramer DB, Kim DH, Orkaby AR. Frailty and cardiovascular mortality: a narrative review. Curr Cardiol Rep. 2023;25(3):249–59.
- Richter D, Guasti L, Walker D, de Caterina R, Lip GYH, Camm AJ, et al. Frailty in cardiology: definition, assessment and clinical implications. A consensus document of the Council for Cardiology Practice (CCP), European Society of Cardiology. Eur J Prev Cardiol. 2022;29(2):216–27.
- Naciones Unidas. World Population Prospects 2022. Department of Economic and Social Affairs, Population Division. New York: United Nations; 2022.
- Di Brienza M, Ruiz F, Cabezas LF, Aponte C, Ponce MG, Maingon T, et al. Proyecto ENPOVEN: El envejecimiento poblacional en Venezuela. Panorama actual. Evolución y perspectivas. Caracas: Convite A.C.; 2021.
- Organización Panamericana de la Salud (OPS). Enfermedades no transmisibles en Venezuela 2025. Caracas: OPS; 2025.
- Naciones Unidas. Sustainable Development Goals Report 2023. New York: United Nations; 2023.
- Hoogendijk EO, Stolz E, Oude Voshaar RC, et al. Trends in frailty and its association with mortality: results from the Longitudinal Aging Study Amsterdam, 1995–2016. Am J Epidemiol. 2021;190(10):1974–85.
- Rockwood K, Mitnitski A. Frailty in relation to the accumulation of deficits. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2007;62(7):722–7.
- Fried LP, Cohen AA, Xue QL, Walston J, Bandeen-Roche K, Varadhan R. The physical frailty syndrome as a transition from homeostatic symphony to cacophony. Nat Aging. 2021;1:36–46.
- Walston J, Robinson TN, Zieman S, McFarland F, Carpenter CR, Althoff KN, et al. Integrating frailty research into the medical specialties—Report from a U13 conference. J Am Geriatr Soc. 2017;65(8):1970–6.
- Naciones Unidas. World Population Ageing 2023. Department of Economic and Social Affairs. New York: United Nations; 2023.
- OPS Venezuela. Informe sobre mortalidad y enfermedades no transmisibles en Venezuela. Caracas: OPS; 2022.
- Núñez Medina TJ. Infarto de miocardio en Venezuela: S.O.S. Instituto Educardio. 2025. Disponible en: https://institutoeducardio.net/
- Ferrucci L, Fabbri E. Inflammageing: chronic inflammation in ageing, cardiovascular disease, and frailty. Nat Rev Cardiol. 2018;15(9):505–22.
- Naciones Unidas. Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2024. New York: United Nations; 2024.
- Educardio I. Enfermedades no transmisibles en Venezuela 2025. Mérida: Instituto Educardio; 2025.
- Cawthon PM, Marshall LM, Michael Y, Dam TT, Ensrud KE, Barrett-Connor E, et al. Frailty in older men: prevalence, progression, and relationship with mortality. J Am Geriatr Soc. 2007;55(8):1216–23.
- Theou O, Brothers TD, Mitnitski A, Rockwood K. Operationalization of frailty using eight commonly used scales and comparison of their ability to predict all-cause mortality. J Am Geriatr Soc. 2013;61(9):1537–51.
- Walston J. Frailty—the search for underlying causes. Sci Aging Knowledge Environ. 2004;2004(4):pe4.
- Damluji AA, Chung SE, Moscucci M, Forman DE. Frailty assessment in older adults undergoing cardiovascular procedures: an emerging consensus. Eur Heart J. 2022;43(32):3007–16.
- Afilalo J, Kim S, O’Brien S, Brennan JM, Edwards FH, Mack MJ, et al. Gait speed and operative mortality in older adults following cardiac surgery. JAMA Cardiol. 2016;1(3):314–21.
- Clegg A, Bates C, Young J, Ryan R, Nichols L, Teale EA, et al. Development and validation of an electronic frailty index using routine primary care electronic health record data. Age Ageing. 2016;45(3):353–60.
- Denfeld QE, Lee CS, Erickson KI, Chien CV, Phelan EA. Cognitive impairment in heart failure and the role of frailty. Curr Heart Fail Rep. 2021;18(1):1–12.
- North BJ, Sinclair DA. The intersection between aging and cardiovascular disease. Circ Res. 2012;110(8):1097–108.
- Avila-Funes JA, Amieva H, Barberger-Gateau P, Le Goff M, Raoux N, Ritchie K, et al. Cognitive impairment improves the predictive validity of the phenotype of frailty for adverse health outcomes: the three-city study. J Am Geriatr Soc. 2009;57(3):453–61.
- Robertson DA, Savva GM, Kenny RA. Frailty and cognitive impairment—a review of the evidence and implications for clinical care. Ageing Res Rev. 2013;12(4):840–51.
- Pandey A, Kitzman DW, Reeves GR. Frailty is intertwined with heart failure: mechanisms, prevalence, prognosis, assessment, and management. JACC Heart Fail. 2019;7(12):1001–11.
- Jha SR, Ha HS, Hickman LD, Hannu MK, Davidson PM, Macdonald PS, et al. Frailty in advanced heart failure: a systematic review. Heart Fail Rev. 2015;20(5):553–60.