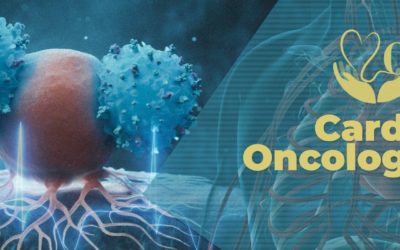El Tulipán, Testigo de CardioULA
Frente a la estructura inconclusa del Instituto de Cardiología de Mérida, un Tulipán Africano (Spathodea campanulata) se yergue imponente. Sus copas ardientes, cargadas de flores anaranjadas, parecen encenderse cada año como un latido persistente, recordando que la vida continúa incluso cuando las obras humanas se detienen.
Un árbol de belleza y bondades
El Tulipán Africano es célebre por su espectacular floración en racimos de campanas rojas y anaranjadas, que ofrecen néctar abundante a aves, abejas y mariposas, convirtiéndolo en un punto de biodiversidad urbana. Sus hojas grandes y brillantes brindan sombra fresca y densa, muy apreciada en zonas tropicales y subtropicales. Su rápido crecimiento y resistencia lo han hecho un árbol ornamental frecuente en parques, avenidas y jardines botánicos (1).
Descripción científica
- Nombre científico: Spathodea campanulata
- Familia: Bignoniaceae
- Origen: África tropical, desde Ghana hasta Uganda.
- Altura: Puede alcanzar 10-35 metros.
- Hojas: Compuestas, de 10 a 25 cm, verde intenso y brillantes.
- Flores: Grandes, de 8 a 15 cm, en forma de campana, con pétalos carmesí a anaranjados y bordes amarillos.
- Fruto: Cápsula leñosa de 15 a 25 cm, que al abrirse libera numerosas semillas aladas.
- Adaptabilidad: Tolera suelos pobres, sequías moderadas y climas tropicales húmedos o secos (1).
Lo inédito de su origen
El Spathodea campanulata es endémico de África tropical, donde se le conoce como “árbol de la llama” o “llama de la selva” (1). En su tierra natal, sus botones florales se usaban como “juguetes de agua” porque almacenan líquido en su interior. Su introducción a América Latina es relativamente reciente (mediados del siglo XX) y responde a su valor ornamental y su capacidad para prosperar rápidamente en climas tropicales. En Venezuela, se adaptó con facilidad y hoy forma parte del paisaje urbano de ciudades andinas, llaneras y costeras (1).
Un guardián presente en el IAHULA
No es un ejemplar solitario. Varios Tulipanes Africanos crecen en la sede del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA), hogar histórico de la cardiología merideña. Bajo su sombra han transitado pacientes, médicos, estudiantes y familiares, en días de esperanza y también de incertidumbre. Su presencia en el campus hospitalario, junto al edificio inconcluso del Instituto de Cardiología, refuerza el simbolismo de continuidad vital que este árbol representa.
Testigo silencioso de la historia cardiológica
La historia de la cardiología en Mérida comenzó en 1947 con la creación de la primera Cátedra de Clínica Cardiológica, impulsada por el Dr. Rómulo Ruiz (†) (2). En 1949, el Dr. Vladimir Ivanof (†) realizó los primeros electrocardiogramas en el antiguo Hospital Los Andes (2). En 1952, el Dr. Abdel M. Fuenmayor (†) regresó del Instituto Nacional de Cardiología de México y fundó oficialmente el Servicio de Cardiología, marcando el inicio de la docencia y la asistencia cardiovascular estructurada en la región (3).
Durante las décadas de 1960 y 1970, la especialidad vivió un auge: se introdujo la cirugía cardiovascular, se creó el Centro de Investigaciones Cardiovasculares (1968) y se inauguró el Hospital Universitario de Los Andes (1973) (2). En 1976 nació el posgrado de Cardiología, que formó generaciones de especialistas que se dispersaron por todo el país (2). El Dr. Abdel Mario Fuenmayor Peley (†) recuerda que “la investigación científica era una actividad sistemática y continua” (3).
A partir de los años ochenta, la crisis económica, la fragmentación institucional y la falta de planificación estratégica afectaron el desarrollo. El edificio del nuevo Instituto de Cardiología —visible hoy detrás del Tulipán Africano— quedó inconcluso, “paralizado por falta de recursos para su continuación… y, por contraste, no hay medicamentos esenciales para atender enfermos en situación crítica” (3).
Una obra necesaria para un modelo sostenible
Una obra que se inició a finales de la década de 1990 permanece abandonada a su suerte frente a un Tulipán Africano que florece año tras año. Su inconclusión contrasta con la urgencia de contar con un modelo de atención social sostenible que impulse acciones de prevención, control y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, sus enfermedades no transmisibles relacionadas y los factores de riesgo que las alimentan (4).
Este modelo debe alinearse con una visión estratégica que, como se ha planteado en la reflexión sobre el futuro de la cardiología en Venezuela, “combine excelencia científica, responsabilidad social y sostenibilidad económica” (5). Asimismo, debe integrar el enfoque de desarrollo sostenible en salud cardiovascular, donde la preservación ambiental, la educación comunitaria y la equidad en el acceso a los servicios médicos formen parte de la misma estrategia (6).
En un contexto donde Venezuela enfrenta una “tormenta perfecta” de morbilidad creciente, inequidad en el acceso y determinantes sociales adversos, esta infraestructura no debería ser solo un proyecto arquitectónico, sino el corazón de un sistema regional capaz de articular docencia, investigación y asistencia, integrando estrategias comunitarias de salud, educación y promoción de hábitos de vida saludables. Culminar y poner en funcionamiento el Instituto de Cardiología no sería únicamente un acto de rescate físico, sino una inversión estratégica para reducir la carga de enfermedad y devolverle a la cardiología merideña el rol de liderazgo que tuvo en su historia (2,3,5,6).
Un mensaje final
Mientras las paredes se cubren de humedad y maleza, el Tulipán florece cada año, recordándonos que la renovación es posible. Sus flores son como latidos encendidos que invitan a imaginar un renacer institucional, donde la ciencia y la ética recuperen el terreno perdido y la cardiología merideña vuelva a brillar como en sus mejores tiempos.
“Tulipán de fuego,
en tu copa arde la memoria.
Has visto pasar médicos y pacientes,
jóvenes estudiantes y extraordinarios maestros,
días de gloria y días de espera.
Tus raíces beben la historia de un hospital
que soñó curar corazones
y hoy guarda silencio tras muros inconclusos.
Cada flor que abres
es un latido contra el olvido,
una promesa de que la vida persiste,
que la ciencia puede renacer
y que la esperanza florece
cuando el compromiso y la ética
vuelven a latir al unísono.”
Referencias
- Orwa C, Mutua A, Kindt R, Jamnadass R, Simons A. Agroforestree Database: Spathodea campanulata. World Agroforestry Centre; 2009.
- Puigbó JJ. Historia de la cardiología en Venezuela. Caracas: Editorial Ateproca; 2012. p. 261-272.
- Fuenmayor AM. La cardiología en Mérida: historia de un fracaso. Avances Cardiol. 2009;29(1):22-32.
- World Health Organization. Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020. Geneva: WHO; 2013.
- Núñez Medina TJ. Quo vadis CardioULA: presente y futuro de la cardiología en Venezuela. Instituto Educardio; 2024. Disponible en: https://institutoeducardio.net/quo-vadis-cardioula-presente-futuro-cardiologia-venezuela/
- Núñez Medina TJ. Cardiología y ambiente: una alianza estratégica para el desarrollo sostenible en el marco de la Fundación Kyoto. Instituto Educardio; 2024. Disponible en: https://institutoeducardio.net/cardiologia-y-ambiente-una-alianza-estrategica-para-el-desarrollo-sostenible-en-el-marco-de-la-fundacion-kyoto/