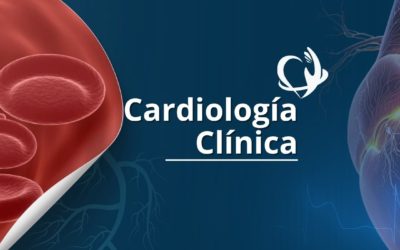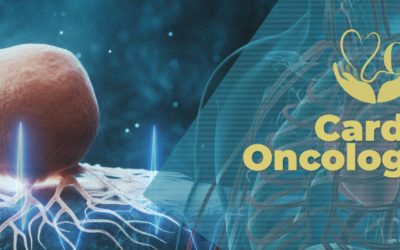Introducción
En el actual escenario internacional, caracterizado por transformaciones geopolíticas aceleradas, conflictos híbridos y crecientes tensiones regionales, la salud se ha convertido en uno de los ámbitos más vulnerables de la vida humana. La noción de policrisis, utilizada en los informes de Naciones Unidas y en el marco de la Agenda 2030, expresa con claridad cómo confluyen múltiples factores —crisis económicas, climáticas, bélicas, sanitarias y sociales— que interactúan entre sí y producen un impacto acumulativo y sinérgico en las poblaciones (1,2). Esta convergencia no solo amplifica los riesgos individuales y colectivos, sino que erosiona la resiliencia de los sistemas de salud, debilitando su capacidad de respuesta en momentos de mayor necesidad.
En este entramado complejo, las enfermedades no transmisibles (ENT), y en particular las cardiovasculares, representan un punto de quiebre para la salud global. Son responsables de la mayor carga de mortalidad en el mundo y, al mismo tiempo, constituyen un desafío estratégico para la seguridad sanitaria y la sostenibilidad de los sistemas de atención (3). Sin embargo, su abordaje sigue estando rezagado en las agendas internacionales de financiamiento y en las prioridades de respuesta frente a emergencias. Esto se hace especialmente evidente en escenarios de crisis bélicas o de tensiones geopolíticas, donde los recursos se reorientan hacia la seguridad inmediata, dejando desprotegidas a poblaciones que dependen de la continuidad de terapias crónicas, la estabilidad emocional y el acceso a servicios básicos.
La evidencia demuestra que los contextos de violencia, desplazamiento y guerra incrementan de manera significativa el riesgo cardiovascular, tanto por mecanismos biológicos asociados al estrés crónico y la hiperactivación simpática, como por la interrupción del acceso a medicamentos, la precariedad de los servicios sanitarios y el deterioro de las condiciones sociales (4,5). Infartos agudos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y crisis hipertensivas han sido descritos con mayor frecuencia en poblaciones sometidas a bombardeos, migraciones forzadas o bloqueos prolongados. Estos hallazgos revelan que el corazón humano, literalmente, “late bajo presión” en contextos de crisis bélicas y de inseguridad colectiva.
En el caso de Venezuela, la convergencia de crisis política, social y sanitaria configura un escenario paradigmático de policrisis (6). A ello se añaden tensiones geopolíticas regionales y amenazas bélicas —reales o percibidas— que intensifican la sensación de fragilidad y desprotección. En el plano regional, se han reportado despliegues militares y movimientos estratégicos en el Caribe, vinculados a narrativas de seguridad internacional y al crimen organizado transnacional (7,8). Estas dinámicas, interpretadas en discursos oficiales como una de las mayores tensiones estratégicas en décadas recientes, han configurado un ambiente de alarma acompañado de movilización social y militar (9,10). El impacto inmediato de esta incertidumbre se manifiesta en una crisis emocional colectiva caracterizada por incertidumbre, ansiedad y perplejidad, emociones que se traducen clínicamente en un incremento de crisis hipertensivas y descompensaciones cardiovasculares (6,11).
Frente a este panorama, el papel del cardiólogo no puede reducirse al ejercicio técnico de la medicina. Bajo los principios del Derecho Internacional Humanitario, que garantiza la protección de la población civil y la neutralidad entre las partes en conflicto, y en consonancia con la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, que subraya la dignidad, la justicia, la solidaridad y la responsabilidad social en salud, el cardiólogo está llamado a desempeñar una función ética, humanitaria y social (12,13). Esta labor se ancla además en las virtudes clásicas del médico —prudencia, templanza, fortaleza y compasión— que hoy cobran renovada vigencia como guías esenciales para sostener la práctica clínica en tiempos de crisis bélicas (14).
Un escenario impensable en Venezuela
Hablar de un escenario bélico en Venezuela resulta, en muchos sentidos, impensable. A pesar de las profundas crisis políticas, económicas y sociales que han marcado la historia reciente, el país no ha experimentado conflictos armados de gran escala como los ocurridos en otras regiones del mundo (15). La mera posibilidad de enfrentar un contexto de enfrentamiento bélico plantea un horizonte inédito y desconcertante, tanto para la sociedad civil como para el sistema sanitario, que ya opera en condiciones de fragilidad (16).
En este marco, la gestión de lo impensable se convierte en un desafío ético, clínico y organizativo. Los sistemas de salud venezolanos, debilitados por años de precariedad estructural, enfrentarían una presión extraordinaria (17). La continuidad del cuidado cardiovascular —ya limitada por la escasez de medicamentos, la migración de profesionales de la salud y la carencia de insumos básicos— se vería aún más comprometida (18). El resultado previsible sería un aumento exponencial de crisis hipertensivas, infartos de miocardio y mortalidad prematura, sin protocolos claros de preparación ni de respuesta adaptados a un contexto de guerra o crisis bélica (6,19).
Manejar lo impensable implica prepararse en lo posible para lo improbable. Desde la perspectiva de la bioética y la salud pública, es urgente construir escenarios hipotéticos de respuesta, fortalecer la educación médica en principios de derecho humanitario y diseñar planes de contingencia que permitan garantizar, al menos, un mínimo de protección cardiovascular a la población (20,21). Entre estos se incluyen: la conformación de brigadas médicas con entrenamiento básico en cardiología de emergencia, el acopio estratégico de medicamentos esenciales, y el desarrollo de sistemas alternativos de comunicación y telemedicina (22).
En tal escenario, el cardiólogo venezolano tendría que apoyarse no solo en su competencia clínica, sino también en el marco ético internacional y en las virtudes médicas tradicionales que aseguran dignidad y humanidad en medio de la adversidad (12–14).
Estrategias de resiliencia y respuesta en cardiología frente a la policrisis
1.-Prepararse para lo impensable
Aunque hablar de un conflicto armado en Venezuela parezca improbable, la experiencia internacional demuestra que prepararse en lo posible para lo improbable constituye una obligación ética y sanitaria (20). Ello implica anticipar interrupciones totales de suministros, diseñar protocolos mínimos de supervivencia cardiovascular y crear redes comunitarias de primeros respondedores (21).
2.-Fortalecimiento de redes comunitarias de prevención cardiovascular
La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo en Venezuela y un disparador de crisis hipertensivas y eventos cardiovasculares (11). El establecimiento de brigadas de salud comunitaria, junto con programas de educación para el autocuidado, es fundamental para mantener el control de los factores de riesgo, reducir hospitalizaciones y sostener el acceso a terapias básicas en un contexto de escasez (6).
3.-Telemedicina y plataformas digitales de apoyo
La fragmentación del sistema de salud y las dificultades de movilidad en zonas de conflicto pueden mitigarse mediante teleconsulta, monitoreo remoto y plataformas educativas (7). Estas herramientas permiten el seguimiento de pacientes hipertensos o cardiópatas, reducen las barreras geográficas y optimizan la práctica clínica en un país con alta migración de especialistas (22).
4.-Brigadas móviles y hospitales de campaña
El despliegue de equipos cardiológicos móviles y hospitales de campaña con capacidad para realizar electrocardiogramas, ecocardiografía portátil y manejo inicial de síndromes coronarios constituye una estrategia de respuesta rápida en situaciones de emergencia (8). Modelos de la OMS, la Federación Internacional de la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras han demostrado que estas medidas reducen la mortalidad en zonas de guerra o desplazamiento forzado (18).
5.-Disponibilidad estratégica de medicamentos esenciales
La Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS incluye antihipertensivos, estatinas, anticoagulantes y fármacos de urgencia cardiovascular (19). En escenarios de crisis, garantizar corredores humanitarios para la llegada de estos medicamentos resulta crucial, pues la continuidad terapéutica tiene un impacto directo en la reducción de mortalidad cardiovascular (21).
6.-Resiliencia del equipo de salud
El personal sanitario está sometido a un alto nivel de estrés moral en contextos de crisis bélica. Por ello, requiere apoyo psicosocial, espacios de autocuidado y formación en ética aplicada a la práctica en emergencias (17). La resiliencia del equipo médico constituye la base para sostener la resiliencia de los pacientes y mantener la confianza en la neutralidad entre las partes en conflicto (12,13).
Incidencia en políticas públicas y cooperación internacional
La cardiología en tiempos de policrisis debe asumir también un papel de incidencia política y científica, denunciando inequidades y articulando propuestas en foros nacionales e internacionales (14). La cooperación entre sociedades científicas, universidades y organismos multilaterales es indispensable para diseñar políticas públicas basadas en evidencia y con enfoque de derechos humanos (15).
El cardiólogo competente en escenarios bélicos
El ejercicio de la cardiología en contextos de crisis bélicas o amenazas de conflicto exige una doble competencia: la excelencia clínica en condiciones adversas y la fidelidad a principios éticos y humanitarios universales. En un escenario de incertidumbre, escasez y sufrimiento colectivo, el cardiólogo clínico se convierte no solo en un proveedor de atención médica, sino también en un referente de dignidad y resiliencia social.
Competencia clínica en condiciones adversas
El cardiólogo debe priorizar el manejo esencial de las emergencias cardiovasculares: síndromes coronarios agudos, crisis hipertensivas, descompensación cardíaca y arritmias potencialmente letales (1–5). Ello requiere capacidad de simplificación terapéutica, uso racional de recursos limitados y toma de decisiones en tiempo crítico (17,18). La experiencia internacional en Siria, Ucrania y Gaza ha mostrado que los especialistas formados en medicina de emergencias cardiovasculares logran salvar vidas aun en condiciones de infraestructura colapsada (5,18).
Marco bioético y humanitario
El Derecho Internacional Humanitario protege la neutralidad de la acción médica y exige que el personal de salud atienda sin discriminación a toda persona herida o enferma, sea civil o combatiente (12). La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO recuerda que la dignidad, la justicia, la solidaridad y la responsabilidad social deben guiar toda acción en salud (13). Para el cardiólogo, estos principios significan: defender el acceso a medicamentos esenciales, garantizar la neutralidad entre las partes en conflicto y resistir la instrumentalización política del acto médico (14).
Virtudes del médico como brújula moral
Más allá de normas y protocolos, la práctica médica se sostiene en las virtudes clásicas del médico: prudencia, fortaleza, templanza y compasión (14). Estas virtudes no son ornamentos morales, sino condiciones indispensables para que la sociedad mantenga la confianza en el médico como último bastión de estabilidad en tiempos de crisis.
Testimonio y resiliencia profesional
El cardiólogo en escenarios bélicos no solo atiende corazones enfermos; también se convierte en testigo del sufrimiento humano y defensor de la dignidad de sus pacientes (15). Su resiliencia personal y la de su equipo permiten sostener la continuidad del cuidado, aun en circunstancias adversas. Este testimonio ético fortalece el valor de la medicina como espacio neutral y humanitario, incluso en medio del colapso institucional (18).
Conclusiones
La salud cardiovascular constituye hoy un termómetro sensible de la policrisis global. Los conflictos geopolíticos, el cambio climático, la inseguridad alimentaria, la migración forzada y la fragilidad institucional han amplificado la vulnerabilidad del corazón humano, generando una carga desproporcionada de infartos, crisis hipertensivas y muertes prematuras en contextos de violencia e incertidumbre (1–5).
En Venezuela, este panorama adquiere un carácter paradigmático. La convergencia de crisis estructurales ha erosionado la capacidad de respuesta del sistema de salud, limitando el acceso a terapias básicas y a la continuidad del cuidado (6,11,15–19). A ello se suman las percepciones de amenazas bélicas en el Caribe, que intensifican la ansiedad colectiva y exacerban los factores de riesgo cardiovascular. El escenario impensable de un conflicto bélico en Venezuela obliga a prepararse para lo improbable mediante planes de contingencia y estrategias de resiliencia (20–22).
Ante esta realidad, el cardiólogo clínico competente debe sostener su rol técnico y ético bajo los principios del Derecho Internacional Humanitario (12), la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO (13) y las virtudes médicas clásicas (14). Prepararse para lo impensable, fortalecer redes comunitarias, garantizar medicamentos esenciales, promover la resiliencia del equipo de salud y articular la cooperación internacional son estrategias impostergables (20–22).
De lo global a lo local, la cardiología en tiempos de policrisis nos recuerda que proteger el corazón humano es también proteger la dignidad de la vida.
Referencias
- Naciones Unidas. Cumbre del Futuro: Reforzando la cooperación multilateral para afrontar la policrisis. Nueva York: Organización de las Naciones Unidas; 2023. Disponible en: https://www.un.org
- United Nations. The Sustainable Development Goals Report 2023. New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs; 2023. Disponible en: https://unstats.un.org/sdgs/report/2023
- World Health Organization. Recognizing noncommunicable diseases as a global health security issue. Geneva: World Health Organization; 2023. Disponible en: https://www.who.int/publications
- Iacoviello L, de Gaetano G, Donati MB. Stress and cardiovascular risk: epidemiological evidence. Eur Heart J. 2022;43(23):2342–50. doi:10.1093/eurheartj/ehac234
- Levy BS, Sidel VW. Documenting the impact of war on health. BMJ. 2016;352:i1462. doi:10.1136/bmj.i1462
- Núñez T. Enfermedades no transmisibles en Venezuela 2025: La epidemia silenciosa. Mérida: Instituto Educardio; 2025. Disponible en: https://institutoeducardio.net/enfermedades-no-transmisibles-en-venezuela-2025/
- Axios. US military presence in the Caribbean and tensions with Venezuela [Internet]. Axios; 2025 [citado 2025 Sep 3]. Disponible en: https://www.axios.com
- HuffPost. Maduro denuncia amenazas bélicas en el Caribe [Internet]. HuffPost; 2025 [citado 2025 Sep 3]. Disponible en: https://www.huffingtonpost.es
- The Week. US-Venezuela tensions escalate [Internet]. The Week; 2025 [citado 2025 Sep 3]. Disponible en: https://theweek.com
- Preprints.org. Conflict escalation in the Caribbean [Internet]. Preprints.org; 2025 [citado 2025 Sep 3]. Disponible en: https://www.preprints.org
- Núñez T. Hipertensión: desafío para el gobierno de Mérida. Mérida: Instituto Educardio; 2025. Disponible en: https://institutoeducardio.net/hipertension-desafio-para-el-gobierno-de-merida/
- International Committee of the Red Cross. Health care in danger: legal factsheet on medical neutrality. Geneva: International Committee of the Red Cross; 2022. Disponible en: https://www.icrc.org
- UNESCO. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. París: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; 2005. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org
- D’Empaire G, F de d’Empaire ME. En busca de una medicina más humana: bioética clínica del día a día. Caracas: Dr. Igor´s Palacios Society; 2020.
- Núñez T. Infarto de Miocardio y COVID-19 en Venezuela. Estimaciones del Estudio de la Carga Global de Enfermedad 2021. Avances Cardiol. 2025;45(2):136–42.
- Pan American Health Organization. Just societies: health equity and dignified lives. Washington, DC: Pan American Health Organization; 2019. Disponible en: https://www.paho.org
- British Medical Association. Ethical decision-making in conflict and humanitarian crises: A guide for health professionals. London: British Medical Association; 2025.
- Médecins Sans Frontières. Humanitarian operations in conflict settings: lessons learned. Geneva: Médecins Sans Frontières; 2021.
- World Health Organization. Model List of Essential Medicines. 23rd ed. Geneva: World Health Organization; 2023. Disponible en: https://list.essentialmeds.org
- Sphere Association. The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards. 4th ed. Geneva: Sphere Association; 2018. Disponible en: https://spherestandards.org
- World Heart Federation. World Heart Report 2023. Geneva: World Heart Federation; 2023. Disponible en: https://world-heart-federation.org
- Khatana SAM, Werner RM, Groeneveld PW. Association of extreme heat with cardiovascular mortality in the United States: A time-series analysis. Circulation. 2022;146(4):249–61. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.122.059874