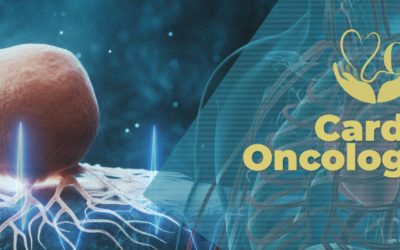Introducción
La brecha entre la medicina que los pacientes reciben y la que deberían recibir sigue siendo uno de los mayores desafíos éticos y científicos del siglo XXI (1–3). Numerosos estudios documentan que un número significativo de pacientes no recibe la mejor atención posible, que muchos reciben atención subóptima e incluso son víctimas de errores prevenibles. Esta brecha persiste a pesar del incremento exponencial del conocimiento biomédico, los avances tecnológicos y la mejora de los procesos asistenciales (1–3). Reducirla no es solo un imperativo técnico, sino también un compromiso moral con los principios de beneficencia y justicia.
En este contexto, la educación médica continua (EMC) constituye una herramienta estratégica de cambio. La Real Academia Española define angor como “angustia o congoja extrema” y, en medicina, el término se utiliza para describir la opresión torácica característica de la angina de pecho. Inspirados en esta noción, proponemos el concepto de angor cognitivo, que describe el dolor psicológico y moral que experimenta el médico cuando reconoce una discrepancia entre su práctica y los estándares científicos y éticos. Así como el angor pectoris alerta sobre una isquemia miocárdica, el angor cognitivo es una señal de alarma que obliga al profesional a detenerse, reflexionar y buscar soluciones a través del aprendizaje.
Durante décadas, la EMC fue cuestionada por su escasa efectividad. El modelo tradicional, basado en conferencias magistrales, mostró poca capacidad para modificar la conducta profesional o mejorar resultados clínicos (3). Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que la EMC puede ser altamente efectiva cuando se diseña sobre principios pedagógicos basados en evidencia (4–6). En Venezuela, donde el deterioro del sistema de salud, la migración de personal calificado y la falta de recursos agravan las desigualdades, la EMC debe repensarse desde la ética, la ciencia y la pertinencia social (11–15).
Cómo aprenden los médicos: del angor cognitivo a la acción
El aprendizaje médico no es un acto pasivo, sino un proceso dinámico y social que integra componentes cognitivos, emocionales y éticos. Según Toews y la Universidad de Calgary, cerca del 80 % del aprendizaje de los médicos ocurre en contextos informales y solo el 20 % en entornos formales (28). La práctica clínica diaria, la interacción con colegas, los comentarios de pacientes y la reflexión personal constituyen los principales escenarios de aprendizaje.
La reflexión como núcleo del aprendizaje
Schön describió dos procesos complementarios: la reflexión en la acción, que ocurre mientras el médico atiende y ajusta su conducta, y la reflexión sobre la acción, que ocurre después del evento clínico, transformando la experiencia en conocimiento (28). Ambos procesos son detonados por una sorpresa o disonancia: el angor cognitivo.
Modelos internacionales que explican cómo aprenden los médicos
El aprendizaje de adultos (andragogía) ha sido estudiado por múltiples autores:
- Knowles (1980): plantea que los adultos aprenden mejor cuando son autodirigidos, cuando el aprendizaje se relaciona con experiencias previas y con necesidades reales, y cuando tienen un papel activo en su propio proceso (28).
- Cranton y Mezirow (2002): definen el aprendizaje transformativo como un cambio profundo que surge de un evento activador, seguido de reflexión crítica, apertura a nuevas perspectivas, revisión de creencias y acción correctiva.
- Prochaska (1984): propone un modelo de etapas del cambio (precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento) que se superpone al aprendizaje médico: el angor cognitivo marca el paso de la contemplación a la acción.
Un modelo de cinco etapas del aprendizaje médico
A partir de la evidencia (3,7–10,28), se describe el siguiente modelo:
- Reconocer una oportunidad para aprender
El proceso inicia con la conciencia de que algo no está bien. La disonancia cognitiva genera un angor cognitivo que impulsa a buscar soluciones (14,16).
- Buscar recursos
El profesional formula preguntas concretas, selecciona fuentes confiables y planifica su aprendizaje (16,19–25).
- Participar en el aprendizaje
Se utilizan recursos informales (lectura, discusión con colegas) y formales (cursos, simulación). La motivación interna y la relevancia del contenido son claves (25,27–33).
- Poner a prueba lo aprendido
El conocimiento adquirido se aplica en la práctica, inicialmente con inseguridad. La retroalimentación y la reflexión consolidan las nuevas competencias (3,23,34).
- Incorporar lo aprendido
El aprendizaje se integra en la práctica clínica diaria, se transforma en hábito y genera un efecto multiplicador en el equipo.
Principios para diseñar experiencias efectivas de EMC
La evidencia (3–6,23,25,28) muestra que los programas efectivos:
- Surgen de necesidades reales.
- Incorporan el angor cognitivo como motivación.
- Combinan aprendizaje formal e informal.
- Fomentan la reflexión crítica y la autoevaluación.
- Incluyen metodologías activas (simulación, aprendizaje basado en problemas).
- Evalúan el impacto en la conducta y en los resultados clínicos.
Estudios sistemáticos (4,28) muestran que las estrategias interactivas, multimodales y personalizadas son más efectivas que las conferencias tradicionales.
El contexto venezolano: urgencia ética y resiliencia
En Venezuela, el angor cognitivo está presente de forma constante: el médico sabe qué debería hacer, pero no siempre tiene los recursos para lograrlo. Esto produce una tensión ética profunda que solo puede resolverse mediante educación pertinente, accesible y adaptada a la realidad local (11–15). La Sociedad Venezolana de Cardiología ha iniciado un cambio de paradigma con programas de desarrollo profesional continuo basados en competencias, aprendizaje interactivo y uso de tecnologías (12,13).
Educación médica continua y bioética
La EMC debe entenderse como una obligación ética:
- Justicia: garantizar acceso equitativo a la formación.
- Beneficencia y no maleficencia: asegurar que el aprendizaje se traduzca en mejores resultados clínicos.
- Autonomía: favorecer el aprendizaje autodirigido.
- Responsabilidad social: orientar la formación hacia el bien común.
Conclusiones
El angor cognitivo es el motor que transforma la disonancia en aprendizaje. Diseñar experiencias educativas que comprendan este proceso permite pasar de un modelo pasivo a uno transformador. En Venezuela, la EMC debe ser una estrategia ética y científica para reducir la brecha entre conocimiento y práctica, con liderazgo de universidades y sociedades científicas, y con el propósito final de mejorar la atención de los pacientes.
Referencias
- Chassin MR, Galvin RW. The urgent need to improve health care quality. 1998;280(11):1000–1005.
- Institute of Medicine. Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century. Washington, DC: National Academies Press; 2001.
- Moore DE Jr. How physicians learn and how to design learning experiences for them: an interpretive review of evidence. Vanderbilt University School of Medicine; 2004.
- Davis D, Thomson MA, Oxman AD, Haynes RB. Changing physician performance. A systematic review of the effect of continuing medical education strategies. 1995;274(9):700–705.
- Cervero RM, Gaines JK. The impact of CME on physician performance and patient health outcomes: An updated synthesis of systematic reviews. J Contin Educ Health Prof. 2015;35(2):131–138.
- Marinopoulos SS, Dorman T, Ratanawongsa N, Wilson LM, Ashar BH, Magaziner JL, et Effectiveness of continuing medical education. Evid Rep Technol Assess. 2007;149:1–69.
- Tough A. The Adult’s Learning Projects. Toronto: Ontario Institute for Studies in Education; 1971.
- Knowles M. Self-Directed Learning. Chicago: Follett; 1975.
- Knox AB. Adult Development and Learning. San Francisco: Jossey-Bass; 1977.
- Hirsch G, Saadawi M, Shipman J, Terry A. Systems dynamics modeling for medical learning. Acad Med. 2005;80:219–226.
- Núñez TJ. Tres caminos para un corazón en crisis: el paciente con infarto de miocardio ante la encrucijada moral del sistema de salud venezolano [Internet]. Barquisimeto: Instituto Educardio; 2024 [citado 2025 ago 1]. Disponible en: https://institutoeducardio.net/tres-caminos-para-un-corazon-en-crisis-el-paciente-con-infarto-de-miocardio-ante-la-encrucijada-moral-del-sistema-de-salud-venezolano/
- Núñez-Medina T. El nuevo modelo de desarrollo profesional continuo de la Sociedad Venezolana de Cardiología: un llamado al cambio de paradigma educativo. Parte I. Avances Cardiol. 2015;35(3):145–146.
- Núñez-Medina T. El nuevo modelo de desarrollo profesional continuo de la Sociedad Venezolana de Cardiología: un llamado al cambio de paradigma educativo. Parte II. Avances Cardiol. 2015;35(4):205–208.
- Núñez TJ. Medicina y estudio para toda la vida: la oración que inspira la educación médica continua [Internet]. Barquisimeto: Instituto Educardio; 2024 [citado 2025 ago 1]. Disponible en: https://institutoeducardio.net/medicina-y-estudio-para-toda-la-vida-la-oracion-que-inspira-la-educacion-medica-continua/
- Núñez TJ. Responsabilidad social en la educación médica: del consenso global a la acción transformadora en Venezuela [Internet]. Barquisimeto: Instituto Educardio; 2024 [citado 2025 ago 1]. Disponible en: https://institutoeducardio.net/responsabilidad-social-en-la-educacion-medica-del-consenso-global-a-la-accion-transformadora-en-venezuela/
- Slotnick HB. How doctors learn: physicians’ self-directed learning episodes. Acad Med. 1999;74(10):1106–1117.
- Davis DA, Thomson MA, Oxman AD, Haynes RB. Evidence for the effectiveness of CME. A review of 50 randomized controlled trials. JAMA. 1999;282:867–874.
- Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. Maintenance of Competence Program (MOCOMP). Ottawa: RCPSC; 2004.
- Eraut M. Informal learning in the workplace. Stud Contin Educ. 2004;26(2):247–273.
- Schön DA. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New York: Basic Books; 1983.
- Davis D, Thomson MA, Oxman AD, Haynes RB. Changing physician performance: a systematic review. 1995;274:700–705.
- Forsetlund L, Bjørndal A, Rashidian A, Jamtvedt G, O’Brien MA, Wolf F, et Continuing education meetings and workshops: effects on professional practice and health care outcomes. Cochrane Database Syst Rev. 2009;2:CD003030.
- Harden RM. A new vision for distance learning and continuing medical education. J Contin Educ Health Prof. 2005;25(1):43–51.
- Grimshaw JM, Russell IT. Effect of clinical guidelines on medical practice: a systematic review. 1993;342:1317–1322.
- Institute of Medicine. To Err Is Human: Building a Safer Health System. Washington, DC: National Academies Press; 1999.
- Prochaska JO, DiClemente CC. Stages and processes of self-change of smoking: Toward an integrative model of change. J Consult Clin Psychol. 1983;51(3):390–395.
- Cranton P. Teaching for transformation. New Directions for Adult and Continuing Education. 2002;93:63–72.
- Toews J. How and where physicians learn. Faculty of Medicine, University of Calgary; 2003.