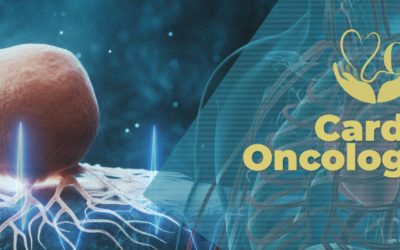Introducción: Gobernar la salud en tiempos de caos.
La gestión de servicios de salud en tiempos de crisis sistémicas no puede comprenderse únicamente desde los marcos técnicos o administrativos tradicionales. En escenarios marcados por la precariedad institucional, la opacidad decisional y la presión por resultados inmediatos, la toma de decisiones se ha deslizado hacia un plano emocional, donde predominan la urgencia, el miedo, la reactividad y, con frecuencia, la desconexión con los principios universales de la Bioética y Derechos Humanos.(1-3).
Esta condición, descrita como “gerencia perpleja”(1) o también denominado “Síndrome del Tepuy” (2), representa una forma de gestión desorientada, carente de horizonte moral y atrapada en lógicas de supervivencia institucional que normalizan el deterioro y ocultan las causas profundas del fracaso organizacional(1,2,4). En estos entornos, la figura del decisor se transforma: ya no es un garante del cuidado ni un promotor del bienestar, sino un actor condicionado por dinámicas de poder, inercia burocrática o cálculo político(1).
La pandemia de COVID-19 y la posterior policrisis global revelaron la fragilidad de los sistemas de salud ante la falta de pensamiento estratégico y de un marco ético sólido(3). En muchos países, especialmente en aquellos sometidos a regímenes autoritarios o con democracias debilitadas, las decisiones sanitarias se han utilizado para consolidar el control, limitar derechos o evadir responsabilidades(3,5). Sin embargo, esta realidad no debe llevar a la resignación, sino a la búsqueda de alternativas transformadoras.
Este artículo propone una de ellas: la transición de una gestión emocional y reactiva hacia una gerencia sanitaria deliberativa anclada en los principios de la bioética, el profesionalismo médico y la dignidad humana(6,7). Lejos de ser una utopía, esta propuesta se construye desde la experiencia concreta de quienes, aún en medio del caos, han optado por pensar, cuidar, dialogar y resistir(2,6,7).
A lo largo del texto se plantea un modelo posible y deseable de gestión sanitaria para tiempos difíciles, centrado en cinco pilares interdependientes: juicio clínico contextualizado, liderazgo solidario, trazabilidad moral, memoria institucional activa y planificación estratégica adaptativa. La meta es clara: recuperar el sentido bioético del cuidado colectivo(1,7).
Marco conceptual: La deliberación bioética como alternativa
La deliberación bioética es más que una técnica para resolver conflictos: es un modo de estar y actuar en el mundo, especialmente cuando se trata del ejercicio del poder en contextos clínicos y organizacionales. Diego Gracia propone la deliberación como un procedimiento racional y prudente, orientado a discernir cuál es la mejor decisión posible en una situación concreta, marcada por incertidumbres, valores en conflicto y límites institucionales(6,7). Deliberar, en esta visión, no es simplemente argumentar, sino conjugar ciencia, conciencia y prudencia.
Para Gabriel d’Empaire, la bioética institucional no puede limitarse a ser un código normativo o un comité decorativo(8). Ella se expresa en la capacidad de los servicios de salud para generar espacios de reflexión moral en torno a las prácticas clínicas, las políticas organizacionales y las decisiones que afectan el bienestar de los pacientes y el personal(8). La bioética institucional es una plataforma para escuchar la pluralidad de voces y para transformar el conflicto en diálogo moral(8).
Bartolomé Finizola, desde la gerencia humanista, plantea que una gestión sanitaria con legado debe fundarse en el cuidado como horizonte, la sensatez como método y la memoria como brújula(2). Propone una gerencia ética que no teme decir la verdad, que no confunde eficiencia con deshumanización, y que entiende la dirección de un servicio de salud como un acto político en su sentido más noble: orientado al bien común(2).
A su vez, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO (2005) (9)consagra la dignidad humana, la justicia, la solidaridad y la responsabilidad como principios orientadores. Estos no son meras aspiraciones, sino compromisos concretos para guiar políticas públicas, decisiones clínicas y modelos organizativos.
Este marco conceptual —ético, deliberativo y político— permite trazar una hoja de ruta para salir de la perplejidad y del autoritarismo gerencial(2,6-8). Nos invita a comprender que la dignidad no se decreta: se construye en la forma como deliberamos, decidimos y cuidamos(2,6-8).
La gestion basada en el emoción: “Gestión Perpleja”
La gestión sanitaria dominada por la emocionalidad —por el temor al colapso, el pánico institucional o el deseo de controlar el caos— suele conducir a una cultura organizacional marcada por la desconfianza, el silenciamiento de voces críticas y la parálisis deliberativa(1,2). En lugar de promover espacios de reflexión, se privilegia la obediencia acrítica, el simulacro de planificación y el culto a la inmediatez(1,2). Esto no sólo mina la moral del equipo de salud, sino que desdibuja el propósito mismo del servicio: cuidar con sentido, justicia y compasión.
En este contexto surgen tres consecuencias fundamentales:
1. Fragmentación institucional y simulación de la gestión.
Las estructuras pierden cohesión y sentido colectivo. Cada departamento actúa como un silo aislado, las decisiones son tomadas desde la cúpula sin participación efectiva, y los planes de mejora se convierten en formalidades burocráticas. Como advierte Finizola, se simula gestión cuando no se estudia la realidad, no se escuchan los datos y se evade la verdad incómoda(2).
2.-Clima organizacional dañino.
El liderazgo emocionalmente reactivo genera entornos de miedo, sospecha y competencia destructiva(10). Se premia la lealtad política sobre la competencia profesional, se castiga la crítica y se difumina la responsabilidad(10). Las consecuencias son previsibles: alta rotación de personal, desvinculación emocional, agotamiento ético y fuga de talentos(2). La institución deja de ser un lugar de aprendizaje y cuidado, para convertirse en un campo de batalla simbólico.
3.- Desinstitucionalización del cuidado.
Cuando la gestión deja de deliberar y escuchar, se rompe el vínculo con los valores fundacionales de la institución sanitaria(2,10). Se olvida la memoria colectiva, se pierden los referentes éticos y se vacía de sentido la misión institucional(2). Como ha señalado la ONU, la policrisis —económica, ambiental, sanitaria, política— acelera estos procesos de vaciamiento, especialmente en sistemas ya debilitados(3,5).
La consecuencia final es la pérdida de dignidad en el acto de gobernar la salud: se responde a la emergencia con improvisación, se decide por presión externa y se gestiona desde la ansiedad. Es un diagnóstico que interpela, pero también abre la posibilidad de cambio. A partir de este reconocimiento, se hace urgente el tránsito hacia una forma de gobernanza donde pensar, dialogar y cuidar vuelvan a estar en el centro de la decisión.
El modelo propositivo: Gerencia sanitaria deliberativa
Una gerencia deliberativa no es simplemente una administración eficiente: es una forma ética y relacional de gobernar los servicios de salud. Frente al cortoplacismo emocional y al autoritarismo tecnocrático, este modelo propone cinco pilares que, al integrarse, constituyen una cultura organizacional orientada al cuidado digno y reflexivo.
a) Juicio clínico contextualizado
No se trata de aplicar protocolos de manera rígida, sino de tomar decisiones prudentes teniendo en cuenta la evidencia científica, el contexto institucional, la situación del paciente y los valores en juego. Esta racionalidad situada evita tanto la impulsividad como la mecanización del juicio profesional.
b) Liderazgo solidario
El líder no es un controlador ni un ejecutor solitario, sino un facilitador del pensamiento colectivo. Escucha activa, apertura al disenso, reconocimiento del valor de otros saberes y gestión del conflicto ético son competencias esenciales. Como plantea Finizola, el liderazgo debe ser una forma de cuidado institucional, no de imposición vertical.
c) Trazabilidad moral
Toda decisión clínica, administrativa o política en salud debería ser rastreable desde el punto de vista ético: ¿qué valores se ponderaron?, ¿hubo deliberación?, ¿se documentó el proceso?, ¿se explicaron los motivos a los afectados? La trazabilidad no es sólo legal o técnica: es un mecanismo para garantizar justicia y confianza institucional.
d) Memoria organizacional activa
No hay futuro ético sin una memoria viva. Las instituciones que aprenden de sus errores, que honran su historia y que dialogan con sus fracasos, están mejor preparadas para afrontar crisis. La memoria no debe ser nostalgia ni monumento: debe ser herramienta crítica para no repetir el daño.
e) Planificación estratégica adaptativa
Deliberar no es oponerse a planificar: es planificar mejor. En contextos cambiantes, es clave pensar en escenarios, anticipar riesgos, distribuir responsabilidades y evaluar constantemente. Esta planificación ética y flexible no busca controlar el futuro, sino prepararse para responder con justicia, humanidad y eficacia.
En conjunto, estos pilares forman el esqueleto de un nuevo modo de gobernanza sanitaria: uno que no niega la complejidad, sino que la abraza desde la razón práctica y el compromiso moral. Para operativizar este modelo, proponemos más adelante el algoritmo D.E.L.I.B.E.R.A. como herramienta pedagógica y política de transformación institucional.
Del caos a la dignidad: Estrategias para una transición ética
Pasar de una cultura de reacción a una cultura de deliberación requiere algo más que cambios normativos: exige transformación cultural, liderazgo ético y condiciones institucionales favorables. A continuación, se proponen estrategias prácticas para encarnar el modelo deliberativo en contextos de alta complejidad y fragilidad estructural:
a) Crear espacios seguros para la deliberación
No puede haber deliberación sin confianza. Es necesario generar entornos protegidos donde los actores puedan expresar sus juicios sin temor a represalias. Esto implica separar la deliberación del castigo, reconocer el valor del disenso y legitimar la pluralidad de voces. Los comités de ética, los consejos técnicos y las reuniones clínicas deben dejar de ser rituales burocráticos y convertirse en verdaderos foros de pensamiento colectivo.
b) Reconstruir la confianza institucional
La confianza se deteriora cuando las decisiones son opacas, incoherentes o impuestas. Restaurarla exige trazabilidad en los procesos decisionales, coherencia entre discurso y acción, y reparación cuando se ha causado daño. El reconocimiento del error, la autocrítica y la transparencia en la gestión no son signos de debilidad, sino fundamentos de una gobernanza ética.
c) Fomentar la cooperación intersectorial e internacional
Las enfermedades no transmisibles, la pobreza estructural y los efectos de la crisis climática no se resuelven desde un solo sector. La deliberación ética debe incluir actores de fuera del sector salud: educación, ambiente, justicia, sociedad civil, cooperación internacional. La acción intersectorial e intercultural amplía los horizontes de justicia y eficacia, como lo reconoce la Declaración Política sobre Determinantes Sociales de la Salud(5).
d) Fortalecer capacidades para la resiliencia organizacional
No se puede deliberar sin tiempo, formación ni condiciones mínimas. Es necesario invertir en el desarrollo profesional, la salud mental del personal, el fortalecimiento de liderazgos intermedios y la gestión del conocimiento institucional. La resiliencia no se improvisa: se cultiva con visión, recursos y voluntad política.
e) Aplicar el algoritmo D.E.L.I.B.E.R.A.
Como herramienta para operacionalizar esta cultura, se propone el algoritmo D.E.L.I.B.E.R.A.:
- Detectar el conflicto ético
- Exponer los valores en juego
- Localizar alternativas razonables
- Integrar evidencia y contexto
- Buscar consenso o compromiso
- Elaborar la decisión con trazabilidad
- Retroalimentar con aprendizaje institucional
- Asegurar seguimiento y cuidado de las consecuencias
Este esquema no pretende estandarizar, sino guiar una práctica crítica, reflexiva y colaborativa, ajustada a cada situación concreta.
Conclusión
En un mundo donde las crisis se encadenan y los sistemas de salud son puestos a prueba, la deliberación bioética emerge como una forma de resistencia civilizada. No se trata de un lujo teórico ni de un procedimiento protocolar, sino de una manera profunda de ejercer el poder desde la ética, la prudencia y la humanidad.
Deliberar es reconocer que el otro importa; que las decisiones sanitarias no son neutras ni meramente técnicas; que la dignidad no se decreta, sino que se construye día a día en la forma como escuchamos, priorizamos, explicamos y actuamos. Frente al ruido de la urgencia, deliberar es una pausa consciente. Frente al autoritarismo, es una reapropiación del juicio moral. Frente al caos, es una apuesta por la reconstrucción ética del cuidado.
Una gerencia sanitaria deliberativa no pretende erradicar la incertidumbre, pero sí hacerla habitable. No busca controlar el futuro, pero sí prepararse para responder con compasión, justicia y racionalidad. No impone uniformidad, pero sí exige coherencia y responsabilidad.
En definitiva, si queremos restaurar el sentido de los servicios de salud como espacios de humanidad y no sólo de procedimientos, debemos transitar de la decisión emocional a la deliberación bioética. Porque sólo así podremos reconciliar la ciencia con la conciencia, el poder con la prudencia y la gestión con la dignidad
Referencias
- Núñez Medina TJ. La perplejidad en la gestión de servicios de salud: una mirada bioética a la decisión emocional y el clima laboral en tiempos de crisis [Internet]. Instituto EduCardio; 2024 [citado 2025 abr 14]. Disponible en: https://institutoeducardio.net/la-perplejidad-en-la-gestion-de-servicios-de-salud-una-mirada-bioetica-a-la-decision-emocional-y-el-clima-laboral-en-tiempos-de-crisis/.
- Finizola B. Reflexiones sobre la Gerencia de la Salud. Universidad Yacambú 2021
- Unidas. N. El Pacto para el Futuro. Resolución aprobada por la Asamblea General el 22 de septiembre de 2024. Nueva York: Asamblea General de las Naciones Unidas, 2024.
- Fuenmayor AM. La cardiología en Mérida: historia de un fracaso. Avances Cardiol 2009;29:22–32
- Unidas. N. El camino hacia la dignidad para 2030: acabar con la pobreza y transformar vidas protegiendo el planeta. Informe de síntesis del Secretario General sobre la agenda de desarrollo sostenible después de 2015. Nueva York: Asamblea General de las Naciones Unidas, 2014.
- Gracia D. Fundamentos de Bioética. 3a ed. Madrid: Triacastela, 2008.
- Gracia D. El animal deliberante. 1ª ed. Madrid: Editorial Triacastela; 2022.
- d’Empaire G. En busca de una medicina más humana. Bioética clínica del día a día. Caracas: Sociedad Dr. Igor Palacios, 2020.
- UNESCO. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. París: UNESCO, 2005.