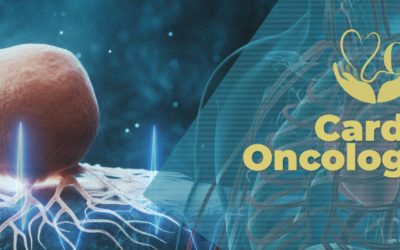Resumen
En contextos de crisis estructural, como el que atraviesan muchos servicios de salud en Venezuela, emerge una forma de gestión institucional caracterizada por la perplejidad: una mezcla de desconcierto, parálisis, improvisación y reactividad emocional. Esta “gerencia perpleja” se expresa en decisiones desancladas de la evidencia, respuestas impulsivas y una desconexión progresiva entre el liderazgo y el personal operativo, comprometiendo gravemente la calidad de atención. Este artículo propone una lectura bioética del fenómeno, inspirada en los aportes de Bartolomé Finizola sobre emoción, razón y clima laboral (1), en la reflexión filosófica de Francisco Jarauta (2), y en la categoría cultural de perplejidad desarrollada por el proyecto La era de la perplejidad (3). Lejos de ser una patología del liderazgo, la perplejidad puede ser comprendida como una oportunidad crítica: un momento de pausa y discernimiento ético frente a la complejidad. Este trabajo plantea que salir del desconcierto requiere reconstruir el juicio organizacional, recuperar la memoria institucional y promover una forma de liderazgo deliberativo, basado en la solidaridad, la reflexión colectiva y la responsabilidad compartida.
Introducción: Gestión emocional e instituciones desconectadas
En entornos de alta incertidumbre y presión institucional, como los que prevalecen en muchos hospitales venezolanos, las decisiones directivas son con frecuencia el resultado de respuestas emocionales más que de procesos racionales o deliberativos. La “gerencia perpleja” designa precisamente ese tipo de conducción: dubitativa, desorientada y frágil ante los dilemas complejos. Frente a la imposibilidad de planificar a largo plazo, la toma de decisiones se reduce a mecanismos de defensa, intuiciones circunstanciales o silencios estratégicos.
Según Francisco Jarauta, la perplejidad no es simple ignorancia, sino la conciencia lúcida de que los antiguos marcos de interpretación han colapsado. Es un síntoma del agotamiento de los relatos clásicos —técnicos, ideológicos o administrativos— y, al mismo tiempo, la antesala de nuevas formas de comprensión y acción (2). Esta idea se refuerza en La era de la perplejidad (3), donde se define este estado como el signo de un cambio de época: un momento en que las certezas heredadas del siglo XX (progreso, racionalidad, planificación) han perdido eficacia explicativa y operativa.
El deterioro del clima organizacional
En este contexto de disonancia estructural, el clima laboral se convierte en una válvula de escape o una zona de contención. Tal como plantea Finizola, la emocionalidad no gestionada —fruto de la frustración acumulada, la desmoralización y el aislamiento institucional— deteriora los vínculos dentro del equipo, reduce la capacidad de cooperación y socava cualquier intento de mejora continua (1). El clima organizacional se contamina con narrativas defensivas, cinismo moral y desvinculación afectiva entre los trabajadores y la institución a la que sirven. Cuando se pierde el sentido del propósito común, las normas bioéticas y profesionales se diluyen y el riesgo de daño institucional se incrementa.
Razón y emoción: una relación en desequilibrio
La gestión efectiva de los servicios de salud requiere un equilibrio dinámico entre razón y emoción. No se trata de negar la emocionalidad —parte constitutiva del acto clínico y del ejercicio del liderazgo—, sino de integrarla con procesos de juicio crítico. Cuando la emoción sustituye a la razón, las decisiones se tornan impulsivas, defensivas o reactivas. En cambio, una emoción reconocida, compartida y contextualizada puede alimentar la deliberación ética, la empatía y la solidaridad. Finizola lo resume al señalar que “la emoción sin reflexión conduce a la manipulación o la huida; la razón sin emoción, a la deshumanización” (1).
Acciones perplejas en la gestión institucional
El fenómeno de la perplejidad institucional se expresa en un conjunto de acciones que refuerzan el estancamiento:
- Evitar enfrentar problemas estructurales por temor a sus implicaciones.
- Reaccionar con decisiones contradictorias o improvisadas.
- Escuchar sin responder, o responder sin comprender.
- Delegar sin acompañamiento o sin trazabilidad.
- Posponer decisiones cruciales bajo excusas operativas.
- Culpar a terceros en lugar de generar alternativas conjuntas.
Estas prácticas no son simples errores operativos, sino síntomas de una desconexión ética: falta de diálogo interno, ausencia de brújula institucional y negación de los aprendizajes colectivos (1,3).
La falta de planificación y liderazgo en la alta gerencia
El déficit de liderazgo estratégico es uno de los factores estructurales que alimentan la perplejidad institucional. El Center for Creative Leadership ha documentado que muchas organizaciones, especialmente en entornos frágiles, enfrentan una “brecha de liderazgo”: los responsables de dirigir carecen de herramientas para planificar, dialogar y gestionar el cambio (4). Esto se traduce en parálisis, decisiones erráticas y erosión de la moral institucional. En el ámbito sanitario, este vacío repercute directamente en la calidad de atención, pues sin conducción clara los equipos clínicos quedan expuestos a la incertidumbre operativa y al desgaste emocional (5).
El Factor C: Hacia una gestión basada en la solidaridad
Luis Razeto Migliaro propone el Factor C —de comunidad, cooperación y cultura solidaria— como base de un nuevo modelo organizacional que rompa con el individualismo y la lógica jerárquica de control (6). Finizola también insiste en que la reconstrucción de la institucionalidad debe apoyarse en la noción de “equipo solidario con propósito compartido” (1). Incorporar esta mirada significa pasar de la lógica vertical de orden-respuesta a una lógica circular de deliberación y co-responsabilidad. En tiempos de crisis, el valor del cuidado organizacional se vuelve tan estratégico como el conocimiento técnico.
Bioética y discernimiento institucional
Desde la bioética clínica, Gabriel D’Empaire y María Eugenia F. de d’Empaire sostienen que la única salida ética a la perplejidad pasa por asumirla: hacerla consciente, abrir espacios de escucha, reflexionar colectivamente y deliberar antes de actuar (7). Esto implica sustituir la lógica del mandato por la lógica del sentido. En instituciones fragmentadas, esta tarea requiere recuperar la memoria institucional, reconstruir la confianza y restaurar la palabra: no cualquier discurso, sino la palabra justa, situada, responsable.
Conclusión: La pausa como ejercicio ético
La perplejidad institucional no es un callejón sin salida. Es una señal. Una alerta. Un umbral. Ante el colapso de las rutinas que antes daban seguridad, hacer una pausa es una forma de resistencia ética. Una organización que se atreve a interrumpir su automatismo operativo puede abrirse al pensamiento, al diálogo y a la creación de nuevos horizontes. Como recuerda La era de la perplejidad, el mundo que conocíamos ya no está; pero eso no significa que el nuevo mundo esté cerrado a nuestra responsabilidad (3). En la gestión de servicios de salud, esa responsabilidad comienza por una decisión humilde pero radical: detenerse a pensar juntos.
Referencias
- Finizola Celli B. Reflexiones sobre la gerencia de la salud: La vida como una escuela de liderazgo. Barquisimeto: Ediciones del Rectorado, Universidad Yacambú; 2021.
- Jarauta F. Perplejidad ante un mundo incierto (Video).
- BBVA OpenMind. La era de la perplejidad: repensar el mundo que conocíamos. Madrid: Turner Publicaciones; 2018. Disponible en: https://www.bbvaopenmind.com/libros/la-era-de-la-perplejidad/
- Center for Creative Leadership. The leadership gap: What you need, and don’t have, when it comes to leadership talent. Greensboro, NC: CCL Press; 2020.
- Better Employees. Benefits of leadership training. [Internet]. 2022. Disponible en: https://betteremployees.net/benefits-of-leadership-training/
- Razeto Migliaro L. El Factor C: Cooperación, comunidad y cultura solidaria. Santiago de Chile: Ediciones Abya-Yala; 2007. Disponible en: https://www.economiasolidaria.org
- D’Empaire Yanes G, F. de d’Empaire ME. En busca de una medicina más humana: Bioética clínica del día a día. Caracas: Sociedad Dr. Igor’s Palacios; 2020.